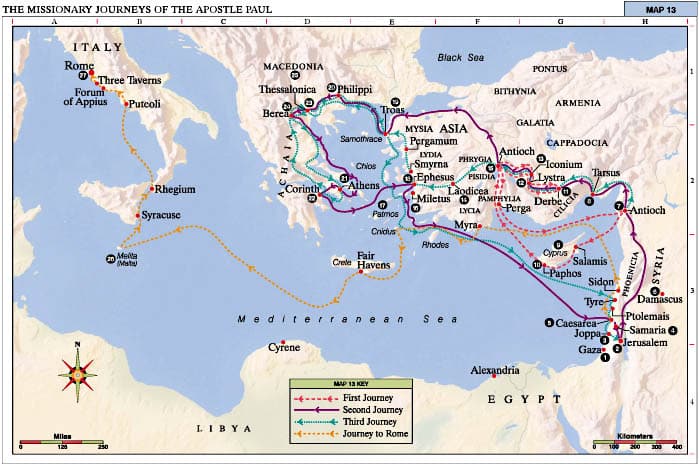Muchos homenajes subrayan la grandeza de Benedicto XVI como teólogo. De eso no cabe duda. Su obra perdurará. Sus luminosos libros son ya clásicos. Pero no debemos equivocarnos. Su grandeza no reside principalmente en la penetración académica de los conceptos de la ciencia teológica, sino en la profundidad teológica de su contemplación de las realidades divinas.
Benedicto XVI tenía el don de hacernos ver a Dios, de hacernos gustar su presencia, a través de sus palabras. Creo que puedo decir que cada una de las homilías que escuché de él fue una verdadera experiencia espiritual que marcó mi alma. En esto, es un verdadero descendiente de San Agustín, el Doctor al que se sentía tan cercano en espíritu.
Su voz, frágil y cálida a la vez, consiguió hacernos sentir la experiencia teológica que él mismo había vivido. Te aferraba en lo más hondo del corazón y te conducía a la presencia de Dios.
Escuchémosle: "En nuestro tiempo, en el que en amplias zonas de la tierra la fe está en peligro de apagarse como una llama que no encuentra ya su alimento, la prioridad que está por encima de todas es hacer presente a Dios en este mundo y abrir a los hombres el acceso a Dios. No a un dios cualquiera, sino al Dios que habló en el Sinaí; al Dios cuyo rostro reconocemos en el amor llevado hasta el extremo, en Jesucristo crucificado y resucitado" (Carta a los obispos de la Iglesia católica sobre la remisión de la excomunión de los cuatro obispos consagrados por el arzobispo Marcel Lefebvre, 10 de marzo de 2009).
Benedicto XVI no era un ideólogo rígido. Estaba enamorado de la verdad, que para él no era un concepto, sino una persona encontrada y amada: Jesús, el Dios hecho hombre. Recordemos su afirmación magistral: "No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva" (Deus caritas est, 1).
Benedicto XVI nos llevó a vivir este encuentro de fe con Cristo Jesús. Allá donde iba, encendía esta llama en los corazones. Con jóvenes, seminaristas, sacerdotes, jefes de Estado, pobres y enfermos, reavivó la alegría de la fe con fuerza y discreción. Se hizo olvidar para dejar brillar mejor el fuego del que era portador. Nos recordó: "Solo si hay una cierta experiencia, se puede también comprender" (Encuentro con los párrocos y sacerdotes de la diócesis de Roma, 22 de febrero de 2007).

El cardenal Sarah, en una de sus visitas al Papa emérito.
Nunca dejó de recordarnos que esta experiencia de encuentro con Cristo no contradice ni la razón ni la libertad. "[Cristo] no quita nada, y lo da todo" (Santa Misa de inicio del ministerio petrino, domingo 24 de abril de 2005).
A veces estaba solo, como un niño que se enfrenta al mundo. Un profeta de la verdad que es Cristo frente al imperio de la mentira, un frágil mensajero frente a poderes calculadores e interesados. Frente al gigante Goliat del dogmatismo relativista y el consumismo todopoderoso, no tenía otra arma que su palabra.
Este David de los tiempos modernos se atrevió a gritar:
"El deseo de verdad pertenece a la naturaleza misma del hombre, y toda la creación es una inmensa invitación a buscar las respuestas que abren la razón humana a la gran respuesta que desde siempre busca y espera: 'La verdad de la revelación cristiana, que se manifiesta en Jesús de Nazaret, permite a todos acoger el «misterio» de la propia vida.
Como verdad suprema, a la vez que respeta la autonomía de la criatura y su libertad, la obliga a abrirse a la trascendencia. Aquí la relación entre libertad y verdad llega al máximo y se comprende en su totalidad la palabra del Señor: «Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres»' (Fides et ratio, 15)" (Discurso a los participantes en la Asamblea plenaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 10 de febrero de 2006).
Pero la mentira y el compromiso no lo toleraron. Fuera de la Iglesia, pero también dentro de ella, hubo quien perdió el control. Sus propuestas fueron caricaturizadas, distorsionadas y ridiculizadas. El mundo quería silenciarlo porque su mensaje era insoportable. Querían silenciarle.
Benedicto XVI ha resucitado en nuestro tiempo la figura de los Papas de la Antigüedad, mártires aplastados por el moribundo Imperio romano. El mundo, como Roma en el pasado, tembló ante este anciano con corazón de niño.

El mundo estaba demasiado comprometido con la mentira para atreverse a escuchar la voz de su conciencia. Benedicto XVI fue un mártir de la verdad, de Cristo. Traición, deshonestidad, sarcasmo, no se le ahorró nada. Vivió el misterio de la iniquidad hasta el final.
Entonces vimos al hombre discreto revelar plenamente su alma de pastor y padre. Como un nuevo San Agustín, la paternidad del pastor desplegó en él la madurez de su santidad.
¿Quién no recuerda la tarde en que, habiendo reunido en la plaza de San Pedro a sacerdotes de todo el mundo, lloró con ellos, rió con ellos y les abrió la intimidad de su corazón sacerdotal? Muchos jóvenes le deben su vocación sacerdotal o religiosa. Benedicto XVI brillaba como un padre entre sus hijos cuando estaba rodeado de sacerdotes y seminaristas.
Hasta el final, quiso apoyarlos y hablarles desde lo más profundo de su corazón, llamado a seguir a Cristo en el don de sí mismo e incluso en el sufrimiento por los demás.
"Para que el don no humille al otro, no solamente debo darle algo mío, sino a mí mismo" (Deus caritas est, 34).
"Cristo, padeciendo por todos nosotros, ha dado al sufrimiento un nuevo sentido, lo ha introducido en una nueva dimensión, en otro orden: en el orden del amor" (Discurso a los cardenales, arzobispos, obispos y prelados superiores de la curia romana, 22 de diciembre de 2005).
Benedicto XVI amaba a las familias y a los enfermos. Para entenderlo, hay que haberle visto con los niños hospitalizados. Hay que haberle visto dándole un regalo a cada uno. Hay que haber visto la pequeña lágrima de emoción que brilló en su amable rostro.
A él, recordémoslo, se debe la lucidez de la Iglesia sobre la pedofilia. Sabía cómo llamar al pecado por su nombre, cómo conocer y escuchar a las víctimas, y cómo castigar a los culpables sin la complicidad que a veces se disfraza de misericordia.
A pesar de ello, o tal vez a causa de este amor a la verdad, cada vez fue más despreciado. Entonces el profeta, el mártir, el padre tan bueno se convirtió en un maestro de la oración.
No puedo olvidar aquella tarde en Madrid cuando, ante más de un millón de jóvenes entusiastas, renunció al discurso que había preparado para invitarles a rezar en silencio con él. Había que ver a esos jóvenes de todo el mundo,silenciosos, arrodillados detrás de quien les mostraba el camino.
Aquella noche, con su oración silenciosa, dio a luz a una nueva generación de jóvenes cristianos: "Solo ella [la adoración] nos hace verdaderamente libres, solo ella nos da los criterios para nuestra acción.
Precisamente en un mundo en el que progresivamente se van perdiendo los criterios de orientación y existe el peligro de que cada uno se convierta en su propio criterio, es fundamental subrayar la adoración" (Discurso a los cardenales, arzobispos, obispos y prelados superiores de la curia romana, 22 de diciembre de 2005).
De ahí su insistencia en la importancia de la liturgia. Sabía que en la liturgia la Iglesia se encuentra cara a cara con Dios. Si no está en el lugar que le corresponde, entonces se dirige a la ruina.
A menudo repetía que la crisis de la Iglesia era fundamentalmente una crisis litúrgica, es decir, una pérdida del sentido del culto. "El misterio es el corazón del que sacamos nuestra fuerza", le gustaba repetir. Trabajó mucho para devolver a los cristianos una liturgia que fuera, según sus palabras, "un verdadero diálogo del Hijo con el Padre".
Frente a un mundo sordo a la verdad; frente, a veces, a una institución eclesiástica que se negaba a escuchar su llamada, Benedicto XVI optó finalmente por el silencio como última predicación.
Al renunciar a su cargo y retirarse a la oración, recordó a todos que "necesitamos hombres que miren de frente a Dios y aprendan de Él lo que es la verdadera humanidad. Necesitamos personas cuyas mentes estén iluminadas por la luz de Dios y cuyos corazones Dios abra para que sus mentes puedan hablar a las mentes de los demás y sus corazones puedan abrir los corazones de los demás" (Cardenal Ratzinger, Conferencia en el monasterio de Santa Escolástica, Subiaco, 1 de abril de 2005).
Sin saberlo, el Papa estaba dibujando su propio retrato, añadiendo: "Solo de los santos, solo de Dios, viene la verdadera revolución, el cambio decisivo del mundo".
¿Habrá sido Benedicto XVI la última luz de la civilización cristiana? ¿El ocaso de una era pasada? A algunos les gustaría pensar que sí. Es cierto que, sin él, nos sentimos huérfanos, privados de la estrella que nos guiaba. Pero ahora su luz está en nosotros.
Benedicto XVI, con su enseñanza y su ejemplo, es el Padre de la Iglesia del tercer milenio. La luz alegre y pacífica de su fe nos iluminará durante mucho tiempo.
Fuente: www.religionenlibertad.com