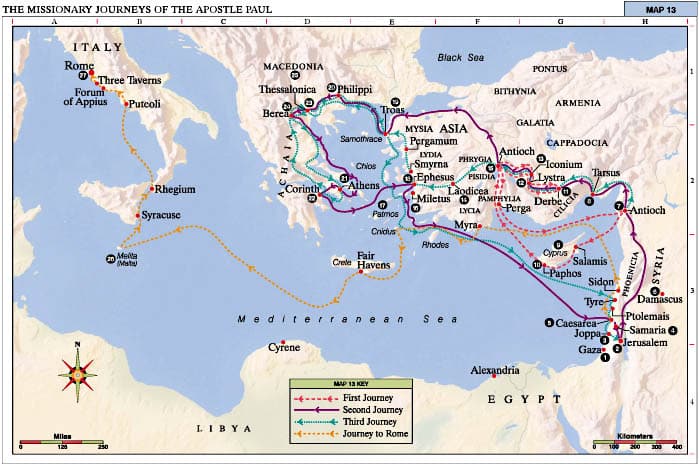Belén era una ciudad pequeña. En tiempo de Nuestro Señor no llegaría a los dos mil habitantes. Y aunque hubiera aumentado por aquellos días la población con motivo del empadronamiento, no pasaría inadvertido aquel joven matrimonio que había tenido su primer hijo en las afueras del pueblo. Tampoco olvidemos que Belén era la cuna del Mesías esperado y que las esperanzas mesiánicas estaban muy vivas en todas partes, pero especialmente allí, donde había de surgir.
José buscó enseguida un lugar más confortable para Jesús y para su Madre. Ocho días más tarde, cuando tuvo lugar el pequeño festejo que acompañaba a la circuncisión, aquella Familia de recién llegados no se encontrarían del todo solos. Por su parte, también ellos tendrían algo que ofrecer dentro de su pobreza y de estar lejos de su residencia habitual. Quizá los mismos presentes que habían llevado los pastores servirían para este pequeño agasajo.
La circuncisión constituía un acontecimiento importante en la vida del niño judío, pues por esta ceremonia los varones entraban a formar parte del pueblo elegido. Su origen no era exclusivamente hebreo, pero sólo el pueblo judío le dio sentido religioso. Esta ceremonia era la señal visible del pacto que Dios hizo con Abrahán y con sus descendientes. Según el núcleo fundamental de este pacto, Yahvé sería el Dios de Abrahán y de su descendencia.
Los profetas repiten esta idea muchas veces mirando a sus tiempos y a la época mesiánica: Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. El incircunciso quedaba excluido del pacto y, por tanto, del pueblo de Dios, excomulgado. Uno de los mayores insultos para un judío era ser llamado «incircunciso».

Por el contrario, el esclavo podía participar incluso de la cena pascual si estaba circuncidado. Pero ya el profeta Jeremías proclama que la circuncisión material no basta si en el adulto no va acompañada de la búsqueda de Dios y de la fidelidad interior, lo que llama la circuncisión del corazón. Insta a la conversión interior para ser verdaderos hijos de Abrahán. La circuncisión en tiempos de nuestro Señor es considerada, junto al sábado, como el soporte esencial del judaísmo.
Todo nos revela la importancia de esta ceremonia en el pueblo hebreo. Era tan central este rito que tenía primacía sobre el descanso sabático, y sólo podía ser diferido por razones de gran peso. Con esta luz se puede comprender mejor la polémica originada en los comienzos del cristianismo cuando los apóstoles declaraban que no era necesario circuncidarse para pertenecer al nuevo Pueblo de Israel, la Iglesia.
San Pablo explica que la circuncisión, después de la venida de Cristo, ya no es nada, como tampoco la incircuncisión; ya no hay circunciso ni incircunciso. Una sola cosa cuenta: Cristo, que en el Bautismo imprime en el neófito una señal indeleble y misteriosa que le configura con Él mismo.
En virtud de este precepto de la Ley judía, Jesús fue circuncidado al octavo día. María y José cumplieron puntualmente con esta obligación, como las demás familias israelitas.
La ceremonia tenía lugar en la casa donde vivía el niño con sus padres, y el ministro de la circuncisión era una especie de practicante o cirujano, hábil en su oficio, habitualmente encargado de verificarla. Se requerían testigos y un padrino, y se procedía de acuerdo con un determinado rito en el que el padre tenía una breve intervención.
Con esta sencilla ceremonia, Jesús entró de modo oficial a formar parte del pueblo judío. San Pablo mencionará este hecho como principio de la consagración y sacrificio de Cristo, fuente de bendiciones para todos los que habían de unirse a su Cuerpo por la fe y el bautismo.
La circuncisión llevaba consigo otro acto muy importante en el pueblo judío: la imposición del nombre, que en el caso de Nuestro Señor fue fijado por Dios mismo a través del ángel: le pondrás por nombre Jesús, le había dicho a José.
Con el nombre no sólo se designaba a una persona; se quería indicar además algo propio y exclusivo de ella, expresaba su misma naturaleza, su misión o sus cualidades más características. Con el nombre queda señalado lo que de él se deseaba o se esperaba.
Jesús significa Salvador. Con Él llegó la salvación al mundo entero: Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre; para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. Para los judíos el nombre que está sobre todo nombre es el nombre de Dios (Yahvé), al que la Ley mosaica obligaba a tener un respeto extraordinario.
Cuando se lee en el Génesis que Adán dio nombre a todos los animales, lo que hizo en realidad fue expresar lo que cada uno era y manifestar su dominio sobre los vivientes. Pero cuando el nombre viene impuesto por Dios, entonces tiene una profunda relación con lo que en su más honda realidad es aquel hombre a quien se le impone, con lo más esencial, con lo que constituye la raíz de su ser.
Podemos fijarnos, por ejemplo, en Abrahán: fue Abrán hasta que Dios le mudó el nombre al confirmar su alianza con él: He aquí mi pacto contigo: serás padre de una muchedumbre de pueblos, y ya no te llamarás Abrán, sino Abrahán, porque yo te haré padre de una muchedumbre de pueblos.
O en el caso del último de los hijos de Jacob, Benjamín (hijo de la dicha, nombre dado por Jacob), antes Benomi (hijo de mi dolor, nombre que le dio su madre, Raquel). Así, el nombre de Jesús, al significar salvador, indicaba lo que Jesús es. Existe en este caso una profunda y especial unidad entre la persona y su misión. Su nombre es santo y tiene una virtud que no se ha concedido a ningún otro.
Terminada la circuncisión del Niño, María y José le llamaron por su nombre, Jesús. Así le nombrarían sus amigos y conocidos de Nazaret: Jesús, el hijo de María, Jesús Maestro… Jesús, Hijo de David…
Vida de Jesús (Fco. Fdz Carvajal)
Ver en Wikipedia