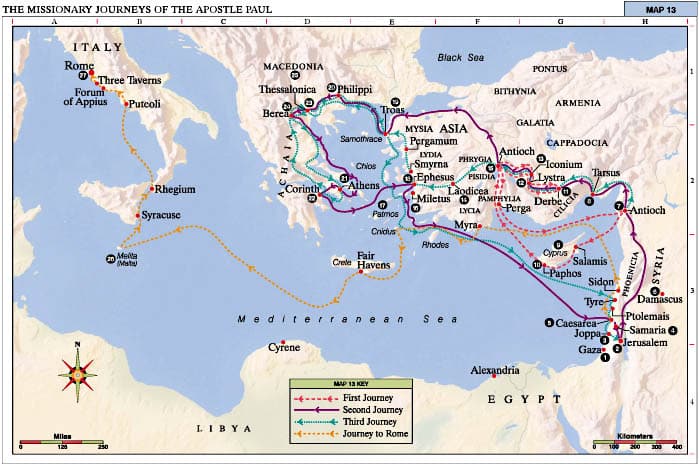Mónica de Tagaste, la madre de Agustín de Hipona, forma parte de un grupo de mujeres del siglo IV, con quienes la Iglesia universal estará siempre en deuda. Ellas influyeron de forma decisiva en algunos de los personajes más importantes de este tiempo. Por ejemplo, en Capadocia, región de la actual Turquía, san Basilio el Grande llama a su abuela, Macrina la Vieja, nodriza espiritual. Y santa Macrina la Joven fue para su hermano menor, san Gregorio de Nisa, una verdadera directora espiritual.
Cerca de esta gran familia resplandeció otra, iluminada por la virtud de una nueva mujer, santa Nonna, que consiguió construir con los suyos un verdadero hogar de santidad. Convirtió a su marido, san Gregorio, y dio a la Iglesia tres hijos, inscritos también ellos en el santoral. El mayor de ellos es san Gregorio Nacianceno.
Y en Antioquía de Siria también fue otra mujer quien guió en su educación al gran san Juan Crisóstomo, su madre Antusa, viuda desde muy joven.
Como todas estas santas mujeres, Mónica fue la artífice de la vida cristiana de su casa. Ella plantó y regó para que Dios hiciera crecer a una de las figuras más excelsas y prolíficas de la Iglesia universal y de la cultura humana, san Agustín.

Ante todo, es de notar que todo cuanto sabemos de santa Mónica noslo ha transmitido san Agustín en las Confesiones, en los Diálogos y en algunos otros lugares de sus escritos.
Mónica nace en Tagaste, en la actual Argelia, el año 331, ya que murió el 387 a la edad de 56 años.
Las noticias que tenemos de su familia son muy escasas. Sólo sabemos que tuvo otras hermanas; del resto no conocemos ni el número de los miembros que la componían, ni el nombre de ninguno de ellos.
Lo que sí podemos afirmar es que su familia era de clase media; no la llamaríamos rica, pero tenía criados y algunas posesiones. En aquella época el tener servidumbre no era un privilegio de la clase opulenta; la encontramos también, muy comúnmente, entre los más o menos acomodados.
El ambiente religioso familiar en el que nace y se cría Mónica era de recias convicciones cristianas. Agustín nos lo presenta con estas escuetas palabras: Nació en una casa creyente, miembro sano de tu Iglesia. En su boca estas palabras tienen un significado especial. Con ellas indica que la familia de su madre hacía tiempo que dejó el paganismo (creyente), y que se había mantenido alejada del cisma donatista (miembro sano). Aunque más tarde descubrirá que la ciudad de Tagaste había pertenecido al partido de Donato en los primeros momentos del cisma.
El llamado partido de Donato o donatismo apareció en África hacia el año 305 como reacción ante las defecciones habidas durante la última gran persecución (años 303-305). Pretendía que la Iglesia sólo estuviera formada de santos, y que los pecadores no tuviesen cabida en ella.
Era como el fariseo de la parábola (cf. Lc 18, 9-14), que comienza presentando a un Dios juez, continúa por poner en duda su misericordia y, en el fondo, termina por negar el poder del mismo Dios para perdonar.
Las consecuencias fueron desastrosas para la cristiandad africana por la división y la persecución sangrienta que desató la secta contra los católicos. Al final, en el año 411 se consiguió la reunificación, tarea en la que tuvo un puesto principal san Agustín.
Durante su infancia y adolescencia Mónica fue confiada a una anciana criada, que de joven había sido aya de su padre; ahora se le encomendaba la educación de las pequeñas de la casa. Aquella mujer supo guiar sus primeros años con severidad pero con tacto; Agustín nos la presenta diciendo que era enérgica al castigar cuando era necesario, y muy prudente en la formación.
Como botón de muestra narra a continuación uno de los ejercicios que la anciana sirvienta exigía a Mónica y a sus hermanas: fuera de las comidas no les permitía beber nada: Ahora -decía- os contentáis con beber agua, porque no tenéis vino al alcance de la mano; pero una vez que os caséis y seáis amas de llaves de bodegas y despensas, le haréis ascos al agua, pero prevalecerá la costumbre de beber.
Aquel ejercicio era duro, pero sabio. Mónica no tuvo que esperar a casarse para experimentarlo. Al poco tiempo, sus padres le encomendaron la tarea de preparar todos los días el vino para la comida; y al ir a la bodega para sacarlo de la cuba, empezó a beber: primero, por curiosidad, mojando apenas los labios, para terminar tomandose muy a gusto un vaso casi entero.
Quien le hizo abrir los ojos a aquel vicio en ciernes fue otra criada, la que diariamente la acompañaba y encubría con malicia su acción. Un día que riñeron, la sirvienta se desquitó llamándola borrachina, y -dice san Agustín-: fue para ella como una bofetada. Comprendió el peligro de esa costumbre y al instante la deploró y la erradicó de su conducta.
Esta reacción drástica descubre el carácter decidido de Mónica. Su amor propio no le deja amedrentarse, ni su nobleza de espíritu le permite refugiarse en mecanismos de defensa con los que excusarse y seguir por el camino facilón. Siempre la veremos pronta a afrontar las situaciones más dispares y a responder de forma sobria y definitiva; será mujer de una sola palabra.
En cuanto a la formación intelectual, Mónica no pasó del grado primario. En Roma capital las mujeres podían acceder con facilidad a la cultura; sin embargo, en las provincias no tenían esta suerte. Aquí estaban destinadas al matrimonio y al trabajo del hogar. Mónica se dedicará a estas tareas con toda el alma, llegando a ser una auténtica maestra de la vida matrimonial y familiar.
Cuando llegó a la edad del matrimonio, fue entregada a un hombre al que sirvió como a señor.
Mónica se casó con un pagano de Tagaste, Patricio. Desconocemos la edad exacta que tenía en ese momento; pero sería una muchacha joven, de unos 20 años. Tampoco nos han llegado noticias de su noviazgo, aunque en esto tendría bastante que ver el paterfamilias (el cabeza de familia), como era lo acostumbrado en aquel tiempo; éste trataba con el novio o con la familia del novio las condiciones para la boda.
Las uniones mixtas entre paganos y cristianos no eran nada raras. La Iglesia nunca las había prohibido, aunque recelaba de ellas por los peligros que suponían para la fe.
La experiencia, sin embargo, también enseñaba que, si por influjo del cónyuge pagano había deserciones de la Iglesia, se daban, igualmente, muchos casos en que el hogar se convertía en un fecundo terreno de misión. El matrimonio de Mónica y Patricio va a ser uno de los grandes ejemplos de esto último.
Desde este momento Mónica se dedicó a dirigir su casa. Ella, como toda mujer romana, tenía la misión de cuidar de todo lo de ella: hacer las compras necesarias, preocuparse de la buena marcha de todas las actividades, vigilar a los criados y, sobre todo, hilar con huso y rueca, sus instrumentos de trabajo más representativos; en fin, tenía la responsabilidad de la vida interna de su hogar.
La nueva casa de Mónica era bastante distinta de la paterna. Aquí no encontró la atmósfera cristiana respirada hasta entonces; y, además, se topó con una suegra un tanto suspicaz y unas criadas chismosas. San Agustín dice que: Al principio, su suegra se irritaba contra ella por los chismes de las malas criadas.
Pero Mónica no se arredró. Sabía que era su casa y su vida, así que con toda paciencia puso en juego el arma más eficaz, la caridad, respondiendo al mal con el bien (cf. Rm 12, 21).
La suegra pronto se convenció de lo infundadas que eran las habladurías de las criadas, y reaccionó con dureza: le pidió a su hijo que les diera un escarmiento. Patricio; las azotó, y desde ese momento las dos vivieron en perfecta armonía.
Esta grandeza de alma, que muestra aquí Mónica, es el fundamento para construir la casa de paz que fue su hogar. Su hijo Agustín habla con admiración en las Confesiones de esta virtud de su madre, sobre todo porque era bastante rara entre los africanos; y llegará, incluso, a desatar una verdadera campaña pastoral contra el espíritu de rencor y venganza que con tanta facilidad afloraba en la vida de sus fieles.
La casa de Mónica fue también un lugar de paz para cuantos la frecuentaban. Con las amigas mantuvo siempre un clima de confianza sincera; para ellas fue el paño de lágrimasen que todas se desahogaban, y la mano amiga en la que encontraban el apoyo del consejo y el ejemplo.
Tenían éstas el vicio ancestral del comadreo. Mónica, por el contrario, era sumamente delicada: en tales comentarios nunca entraba, no les daba pábulo ni los aireaba cuando los escuchaba de las demás. Lo que hacía con su conversación era, más bien, esforzarse por reconciliarlas, poniendo de manifiesto lo bueno de cada una: Mi madre -dice san Agustín- no contaba de la otra nada que no sirviera para reconciliar a ambas.
Así es como vivió esa huella de Dios que es el espíritu pacificador de las bienaventuranzas (cf. Mt 5, 9): Tú, Señor, le habías regalado también este hermoso don: siempre que le era posible, se las ingeniaba para poner enjuego sus dotes pacificadoras entre cualquier tipo de personas que estuviesen en discordia.
Este hermoso don, regalo de lo alto, Mónica lo fue adquiriendo con la escucha atenta del Maestro interior: se lo habías enseñado tú, íntimo maestro suyo, en la escuela de su corazón. Porque Dios, cuando es acogido en esa intimidad del alma, comunica la ciencia de la vida y regala los dones más preciosos.
Crió a sus hijos, pariéndoles tantas veces cuantas les veía apartarse de ti.
En su misión de esposa cristiana Mónica destaca como pocas mujeres. Pero donde realmente su figura aparece eminente es en el capítulo de madre, de madre cristiana.
Patricio y ella tuvieron, no sabemos en qué orden, tres hijos: Navigio, una hija cuyo nombre desconocemos y Agustín.
Su educación, como en toda familia romana, corrió a cargo de la madre. Agustín apenas da noticias sobre la relación de Mónica con los otros hijos. Sólo nos ha transmitido el testimonio citado: Crió a sus hijos, pariéndoles tantas veces cuantas les veía apartarse de ti. Es un testimonio que, aunque poco concreto, nos deja entrever la total dedicación a sus hijos, y resume lo que hizo en particular con san Agustín. Esto último es lo que la ha hecho famosa, y lo único que podemos recordar.
Nada más nacer Agustín, su madre tomó sobre sí la tarea de darle una educación lo más esmerada posible. Esto la convirtió en la gran catequista de su infancia, y le exigió numerosos sacrificios y renuncias por la formación intelectual de su hijo.
Lo primero que hizo con él fue llevarlo a la iglesia e inscribirlo en el catecumenado; y luego lo instruyó haciéndole mamar, junto con la leche, el nombre de Jesucristo: Señor, este nombre de mi Salvador, de tu Hijo, lo había mamado piadosamente mi tierno corazón con la leche de mi madre, lo había mamado por tu misericordia y lo tenía profundamente grabado.
Esta catequesis fue rica y eficaz. Su padre, pagano entonces, no pudo separarlo de la fe que Mónica le transmitía. Después, en el tiempo que vivió alejado de la Iglesia, Agustín buscará por todas partes ese nombre aprendido de pequeño, de tal forma que confesará: cuanto estaba escrito sin este nombre, por muy verídico, elegante y erudito que fuese, no me atraía del todo.
A nosotros nos puede parecer extraño que no bautizase a su hijo inmediatamente. La práctica común de aquel tiempo era retrasar el bautismo hasta que se pudiese responder de la propia fe y vida con plena consciencia. Con todo, Agustín estuvo a punto de recibirlo a los seis años, porque cayó gravemente enfermo y lo pidió con insistencia. Su madre hizo todos los preparativos para un bautismo in extremis; pero, al mejorar de repente, se volvió al cauce normal.
Mónica, muy sagaz ella en las cosas de la vida, conocía lo mudable que es el corazón del hombre, y lo ingenuos que son los fervores infantiles. No tuvo que esperar mucho para sufrir el primer sobresalto. Cuando Patricio le habló orgulloso de la virilidad del hijo, que contaba ya quince años, ella -nos cuenta san Agustín- muy preocupada me aconsejó en privado que no fornicase, y, sobretodo, que no adulterase.
Se barruntaba la lucha larga y difícil de su hijo con la continencia. Ahora bien, no echó mano de métodos represivos, pues sabía que, de hacerlo, el ambiente le ganaría la partida. Además, lo importante para ella era que Agustín abrazase la fe con la madurez requerida para vivir todas sus exigencias.
En aquel tiempo el sacramento de la penitencia sólo se podía recibir una sola vez después del bautismo; esto exigía, por tanto, una preparación responsable para entrar en este camino.
Por otra parte, ella y Patricio tenían cifradas sus esperanzas en la carrera del hijo, y no escatimaron sacrificios para que la culminara con todos los honores. Personalmente, Mónica, a diferencia de su esposo, tenía la seguridad de quelos estudios le acercarían al conocimiento de Dios.
Este fue otro motivo para no truncárselos con un matrimonio prematuro, que, en cambio, le habría ayudado a ser casto. En esto fue clarividente, como se demostró más tarde. Y, una vez muerto Patricio, redobló sus esfuerzos para que Agustín pudiese concluir los estudios superiores en la capital, Cartago, a pesar de la difícil situación económica en que quedaron.
La relación con Patricio fue difícil, pero ejemplar. Mónica vivió en una sociedad típicamente machista. En el mundo romano las mujeres habían alcanzado el reconocimiento de un cierto respeto y dignidad, pero no eran nada infrecuentes los abusos y malos tratos por parte de los maridos.
A ella le tocó en suerte un hombre violento. Patricio tenía un carácter muy voluble; era sumamente cariñoso, pero igualmente colérico -dice su hijo-. Por esto tuvo que ejercitar con él una paciencia y una prudencia heroicas: Había aprendido a no oponerse a su marido en los momentos de ira con los hechos, y ni siquiera con la menor palabra. Aprovechaba el momento oportuno, cuando lo veía ya tranquilo y sosegado, y le explicaba lo que había hecho, si por casualidad se había enfadado más de lo justo.
Sostener este pulso todos los días sólo puede hacerlo quien haya asumido su vida como una misión apostólica y esté sostenido por los dones del Espíritu. A primera vista parecería que fue esclava de las veleidades de su esposo; pero, en realidad, su matrimonio prueba lo que ya había dicho san Pablo, que la fuerza se manifiesta en la debilidad (cf. 2 Co 12, 9).
De esta fuerza bien se podía gloriar Mónica. Pues a pesar del carácter violento de Patricio, jamás sufrió la menor agresión física de su parte. Las amigas no salían de su asombro. Sus maridos eran más pacíficos que él y, sin embargo, las maltrataban a menudo; así lo demostraban con frecuencia las marcas de los golpes, que no siempre podían ocultar.
Entonces ella, con la suavidad de la broma, les advertía seriamente sobre los malos resultados de la soberbia. Había que transigir para implantar la paz en casa, ayudar a los maridos a reconocer la verdad de las cosas y, así, vivir un cariño cada vez más profundo. Muchas de ellas la tomaron como maestra y consejera; los resultados no tardaron en experimentarlos. El secreto de Mónica estaba en haber hecho del servicio el lema de su vida y la ocupación de cada momento.
Pero habría sido una victoria pírrica si sólo hubiera conseguido de su esposo este fruto. Demasiado cara sería la sujeción de toda una vida por evitar únicamente alguna paliza. El objetivo real de Mónica era mucho más ambicioso. Ella lo que quería era la conversión de Patricio.
Sus virtudes jugaron en ello un papel fundamental; la hacían agradable a los ojos de su marido, el cual, poco a poco, las fue valorando: Se esforzó en ganarle para ti, hablándole de ti con el lenguaje de las buenas costumbres. Con ellas la ibas embelleciendo y haciéndola respetuosamente amable y admirable a los ojos del marido.
Y en esta empresa misionera no sólo tuvo que soportar el mal genio del marido; también hubo de pasar por alto una injuria más dolorosa, la infidelidad: De tal modo toleró los ultrajes a la fidelidad conyugal, que jamás tuvo con él sobre este punto la menor riña, pues esperaba que tu misericordia vendría sobre él y, creyendo en ti, se haría casto.
Aquí demuestra Mónica un fino sentido teológico. En un ambiente en que el adulterio era casi una forma social, sería perder el tiempo exigir la castidad conyugal si ésta no estaba sostenida y alimentada por una fe auténtica.
Seguramente pensará en esto san Agustín cuando, más tarde, desenvaine contra los adúlteros todas sus armas retóricas y teológicas, reclamando en este campo de la fidelidad mayores obligaciones al hombre que a la mujer. Esta intuición de Mónica sobre la dinámica de la vidacristiana se manifestará en más de una ocasión.
Es la riqueza y solidez de su fe lo que le permite soportar estas humillaciones por el bien del marido.
Este esfuerzo tampoco fue en vano. Patricio empezó a prepararse para el bautismo cuando Agustín contaba 15 ó 16 años; y bautizado murió el año 371, cuando su hijo tenía 17. Ella había triunfado de la única forma posible, con el verdadero amor. Él terminó rendido a sus pies, amándola, admirándola y aceptando su fe. Ella tenía entonces 40 años.
Esta vida ejemplar continuó después de la muerte de Patricio. Ahora la viuda Mónica dedicará su atención y esfuerzo a sus hijos y a su Dios. Se convierte así en seguidora de la enseñanza de san Pablo, como destaca su hijo al referirse a la viudez de su madre: Había sido mujer de un solo hombre, había rendido a sus padres los debidos respetos, había gobernado su casa piadosamente y contaba con el testimonio de las buenas obras.
Es lo que el Apóstol exigía en su primera carta a Timoteo (5, 4.9-10), para formar parte del grupo de las viudas. Con todo esto Mónica rubrica su entrega a Dios.
El verdadero calvario de Mónica comenzó, sin embargo, al terminar Agustín sus estudios y volver de Cartago a su pueblo, Tagaste. Se encontró con que su hijo, al que había inculcado con tanto amor el nombre de Jesucristo, volvía maniqueo, se había hecho miembro de una secta que combatía el cristianismo.
Por este motivo lo lloró más que si lo hubiese recibido muerto: Mi madre, fiel sierva tuya, me lloraba ante ti mucho más de lo que las demás madres lloran la muerte corporal de sus hijos, porque con la fe y el espíritu que había recibido de ti veía mi muerte. Se negó en redondo a admitirlo en casa.
Pero pronto cambió de actitud. No lo hizo porque la ternura maternal le hiciese claudicar de sus convicciones; lo que la empujó a abrirle sus puertas fue un sueño que tuvo y le dio la certeza de su conversión. Agustín sabía muy bien que las decisiones de su madre eran inquebrantables, como fundadas en la oración y en lo que de ella recibía.
Por eso, cuando relata este episodio, comenta admirado: Tú la escuchaste. Porque si no, ¿cómo explicar aquel sueño con que la consolaste hasta el punto de readmitirme a vivir y compartir su mesa y hogar, cosa que en principio me había negado, horrorizada ante las blasfemias de mi error?
El sueño en cuestión fue el siguiente. Se vio, desconsolada por la situación de su hijo, sobre una regla de madera, símbolo de la fe cristiana. La acompañaba un joven resplandeciente. Éste, al saber el porqué de su dolor, le hizo ver cómo donde estaba ella se encontraba también Agustín. Lo vio compartiendo la misma fe que ella tenía y esto lo tomó como una premonición de lo alto que le serenó el espíritu.
Cuando le contó el sueño a su hijo, éste, un poco en son de chanza, intentó enredarla interpretándolo a su favor. Pero ella, con el ingenio que la caracterizaba, le respondió, refiriéndose a las palabras del joven: No me dijo: “donde él está, allí estás tú”; sino: “donde tú estás, allí está él”.
Desde este momento Mónica no parará hasta ver a su hijo convertido. Fueron años de muchas lágrimas y de intensa oración. Y, aunque aquel sueño le había devuelto la esperanza, ella no perdía la menor ocasión para conseguir el cambio de su hijo; de modo particular recurría a todos los que pensaba podrían sacarle de sus errores.
Entre éstos se topó con un obispo, a quien asediaba sin descanso para que hablase con él. El buen clérigo no le daba gran importancia al asunto; también él había sido discípulo de los maniqueos, y de forma natural y espontánea los había abandonado. Pero tanto le importunó Mónica, que, ya cansado, la despidió: Anda, vete y que vivas muchos años. Es imposible que se pierda el hijo de esas lágrimas. Ella tomó esta exclamación como un anuncio divino.
Con todo, Mónica quería estar siempre al lado de Agustín. Este marchó pronto a enseñar a Cartago, y allí lo siguió ella. Aquí, en la capital del África, fue donde sufrió la experiencia más dolorosa de su vida. Debido a las incomodidades que encontraba en su trabajo, Agustín había decidido marcharse a Roma.
Mónica quería acompañarlo a toda costa, pero él hacía lo imposible por dejarla en su tierra. Al final Agustín recurrió al engaño: le dijo que iba al puerto a despedir a un amigo y a pasar con él un rato antes de zarpar. Ella no se fiaba del todo, pero accedió a esperarle allí cerca, en la capilla de san Cipriano, el gran obispo africano.
En aquel lugar pasó la noche rezando y llorando. Al amanecer y descubrir que el barco había salido, se quedó desconsolada. Lo llamó de todo, desde mentiroso a mal hijo. Pero no dejó de rezar intensamente por él.
Si Agustín creía que unas cuantas millas podían vencer la tenacidad de su madre, estaba muy equivocado. Al cabo de un año, o poco más, Mónica se embarcó para Italia. Es difícil imaginarse el atrevimiento que un viaje así suponía en aquel tiempo: una mujer sola, de unos 55 años, que nunca ha salido de su tierra, se aventura a cruzar el mar en un barquichuelo de aquellos, a merced de los elementos y de los no infrecuentes piratas.
De hecho, dificultades no faltaron: cuenta Agustín que el viaje estuvo salpicado de tempestades, y que su madre no se amilanó; al contrario, era precisamente ella quien daba ánimo a los marineros. Como en otras ocasiones, había recibido en la oración la seguridad de que llegarían a buen puerto.
Encontró a Agustín en Milán. Ya había abandonado la secta maniquea. Con todo, ella no echó las campanas al vuelo, porque esperaba la plenitud de su conversión Lo que sí hizo fue intensificar, una vez más, la oración por su hijo. Y, desde luego, poner manos a la obra.
Pensó que Agustín sentaría cabeza si se casaba. Porque, es de saber que, desde sus tiempos de estudiante en Cartago, él vivía con una mujer, con la que tenía un niño. Esta unión no podía formalizarse en matrimonio, por ser ella de condición social más baja -así eran las normas y la mentalidad del tiempo-.
Por este motivo, Mónica se afanó en buscarle un buen partido, y le instó a despedir a la compañera. Él así lo hizo, y los dos se separaron con profundo dolor. La novia elegida contaba sólo diez años, y por ello debían esperar dos más para que la ley permitiera la boda.
Mónica se quedó satisfecha creyendo tenerlo todo bien atado. Por una vez no contaba con los proyectos sorprendentes de Dios, que colocan a Agustín en el camino de su crisis definitiva. En ese momento su hijo decide no sólo bautizarse, sino incluso abandonar los planes de matrimonio y hacerse monje.
No por eso Mónica se sintió desconcertada; al contrario, reaccionó con una explosión de júbilo: saltaba de gozo, cantaba victoria y te bendecía… porque, respecto a mí, le habías concedido mucho más de lo que no dejaba de pedirte con gemidos lastimeros y llorosos… Ya me tenía en aquella regla de fe sobre la que hacía tanto tiempo me habías mostrado a ella.
Mónica, que había esperado con tanta constancia, al final es recompensada. Ha alcanzado lo que se había propuesto. Es el año 386.
Con nosotros también se hallaba mi madre. Yo ya había observado con mucha atención su ingenio y entusiasmo por las cosas divinas. Empero, en una conversación que tuvimos… se me descubrió tanto su espíritu, que nadie me parecía más apto que ella para el cultivo de la sana filosofía.
Dios le concedió a nuestra santa un año más de vida; casi doce meses de saboreo del fruto cultivado con tantos trabajos y regado con tantas lágrimas. En este tiempo tenía que cuidar y acompañar al grupo que, con su hijo, estaba dando los primeros pasos en la vida cristiana. Con ellos fue a Casiciaco, finca de un amigo de Agustín, que se encontraba en la provincia de Milán.
Se retiraron a ese lugar para prepararse al bautismo. Ella se encargaba de llevar la casa, estaba pendiente de cada uno como una madre y a todos los atendía como si fuese su sierva. Allí hizo patente su inteligencia intuitiva, desarrollada en las cosas de Dios.
La conversación a la que alude san Agustín en el texto que introduce este capítulo, se encuentra en su obra Sobre la vida feliz. En ella participa Mónica más de lo que podíamos imaginar, con puntualizaciones atinadísimas. Por ejemplo, pregunta Agustín a los amigos si la ciencia es el alimento del alma. Inmediatamente salta su madre: Desde luego que sí; ¿de qué otra cosa se va a alimentar el alma si no es del conocimiento y ciencia de las cosas?.
Poco después surge otra cuestión: si será o no feliz el que posea todo cuanto quiera. Vuelve ella a intervenir sentenciando: Si desea bienes y los tiene, sí; pero si desea males, aunque los alcance, será un desgraciado. Su hijo; quedó estupefacto ante esta respuesta; para aprenderla, él había necesitado estudiar a Cicerón.
No pudo menos de felicitarla con el mayor de los elogios: Madre, has conquistado el mismísimo castillo de la filosofía. Para, a renglón seguido, comentar: Creíamos hallarnos sentados junto a un insigne varón; yo me preguntaba en qué divina fuente abrevaba mi madre aquellas verdades.
Sigue la tertulia, y Mónica tiene otras intervenciones afortunadas, que todos aplauden. Hace, en primer lugar, una aplicación concreta de su explicación del hombre feliz. Comenta después cómo, a su juicio, son unos insensatos los pensadores que no creen posible conocer la verdad. En fin, intenta, incluso, definir lo que es la felicidad.
Recuerda un verso del obispo Ambrosio, que decía: ¡Oh Trinidad! Protege a quienes te invocan. Y explica que, para ella, la felicidad consiste en tener a Dios mediante la fe, la esperanza y la caridad: Esta es, sin duda, la vida feliz, porque es la vida perfecta, y a ella, según creemos, podemos ser guiados pronto en alas de una fe firme, una gozosa esperanza y una ardiente caridad.
Después de oír todas estas enseñanzas, Agustín, rendido ante tal sabiduría, se declara discípulo ferviente de su madre. Solemnemente, le confiere el título de “filósofa”, título que ella no acepta, por lo que su hijo debe explicar: “filosofía” significa “amor a la sabiduría”; auténtico filósofo es el que ama la sabiduría: tú la amas mucho más que me amas a mí, y en su amor has progresado tanto que ya no te conmueven las desgracias ni tienes miedo a la muerte. Ahí está, como todos reconocen, la ciudadela más alta de la filosofía.
La divina fuente por la que Agustín se preguntaba estaba en la participación diaria de la liturgia. En ella abrevaba su madre; allí escuchaba la Sagrada Escritura, a la que después respondía en su vida.
A diario tomaba parte en la Eucaristía. Además, todos los días iba a la iglesia otras dos veces, para la oración de la mañana y la de la tarde sin faltar jamás, no para entretenerse en vanas conversaciones y chismorreosde viejas, sino para escuchar tus palabras y hacerte ella oír sus oraciones. No pedía oro, ni plata, ni otros bienes. Ella rezaba siempre por la conversión de su hijo; su vida era una intercesión ininterrumpida.
Este camino fue el que a Mónica le hizo ascender poco a poco hacia Dios. No nació santa; ni lo era a los 38 años, como reconoce Agustín: había comenzado ya a huir del centro de Babilonia, pero en lo demás progresaba de forma muy lenta. Le faltaba todavía alcanzar la purificación de las pequeñas cosas, hacer de Dios el único objeto del alma.
El diálogo con Dios llegó a serle connatural. Por eso no deben extrañarnos sus visiones: la de la regla, o la que le dio seguridad en la tormenta durante su viaje aItalia. Estos fenómenos ella los vivía como lo más normal, pero con plena lucidez, sin dejarse llevar por sus sueños e ilusiones.
Agustín lo comprobó cuando le preparaba el matrimonio. Animada por él, Mónica no dejaba de pedir a Dios una visión sobre el futuro de su hijo en ese estado; sin embargo, no obtuvo ninguna respuesta de lo alto. Sí que hizo castillos en el aire, fruto de sus cavilaciones; pero, para ella, la diferencia era clara: Decía que la diferencia entre tus revelaciones y los sueños de su alma, era capaz de distinguirla por una especie de saborcillo o deje que no podía explicar con palabras.
La eficacia de la oración es otro elemento que descubre Agustín a través de su madre. La constancia de Mónica y la fe con que oraba fueron para su hijo una escuela viva de espiritualidad. De forma detallada Agustín reconoce el influjo de la oración en su conversión. Lo hace cuando narra esos acontecimientos en las Confesiones y en sus primeros escritos, los Diálogos.
Pero, donde cobra un relieve muy significativo, es en uno de sus últimos libros, cuando él ya era anciano. En El don de la perseverancia, obra de alta teología, usa el ejemplo de las oraciones de su madre por su salvación como prueba clara de su doctrina sobre la gracia: ¿No recordáis que al narrar mi conversión manifesté bien claramente que lo que evitó mi perdición fueron las ardientes súplicas y cotidianas lágrimas de mi buena madre?
Por lo demás, para Mónica la oración era algo sagrado, que pedía respeto, seriedad y devoción. A este propósito, no deja de ser simpática aquella escena de Casiciaco. Uno del grupo, de nombre Licencio, tuvo un día la ocurrencia de ponerse a cantar un salmo mientras hacía sus necesidades corporales. Con ello se ganó una buena reprimenda de Mónica, que lo consideraba indecoroso. Él, joven y un poco fresco, le respondió algo burlón: Entonces, ¿qué? Si un enemigo me encierra en el baño, ¿ya no escuchará Dios mi voz?
Esta vida de oración, Mónica la acompañaba con el ayuno. Ayunaba como pide el evangelio: sin nadie darse cuenta cf. Mt 6, 16-18). Su método consistía en hacer lo que la Iglesia pedía y como lo pedía; con una obediencia plenamente filial.
Por ejemplo, en Milán encontró una tradición distinta a la suya: en África ayunaban los sábados, mientras que en Milán no. Su reacción fue sencilla. Por medio de Agustín, le preguntó al obispo Ambrosio cómo actuar. La respuesta fue que se acomodara a la práctica de cada lugar. Ella, sin más, aceptó el uso milanés.
Lo mismo sucedió con otra vieja costumbre africana: la de ofrecer alimentos en las tumbas de los mártires, y comerlos allí. Nada más enterarse de que Ambrosio lo tenía prohibido, lo acató con tal devoción y obediencia, que yo mismo me admiré -escribe su hijo- al ver la facilidad con que condenaba su propio uso, en lugar de criticar aquella disposición.
El amor y obediencia que profesaba a la Iglesia aparecen iluminados en el cariño con que trataba a sus ministros, y en las atenciones que tenía con los monjes. Pero por encima de todos, por el que nutrió una especial devoción fue por san Ambrosio, a quien consideraba artífice de la salvación de su hijo. Así que, cuando el Obispo de Milán se encerró en una de sus iglesias para impedir que fuese entregada a los arrianos, allí estuvo ella, en primera fila, con su celo encendido y alimentándose de la oración.
Todo esto Ambrosio lo apreció y correspondió como se merecía: El la amaba al ver su vida de piedad… Siempre que Ambrosio me veía -recuerda Agustín-, prorrumpía en alabanzas suyas, felicitándome por tener una madre como ella. Y esa era la opinión común: Todos cuantos la conocían te alababan, honraban y amaban mucho en ella; advertían tu presencia en su corazón por los frutos de su vida santa.
Como era de suponer, tampoco podía faltar la limosna en la vida espiritual de Mónica. La acabamos de ver renunciando a las comidas en las tumbas de los mártires. Pues bien, lo que así ahorraba lo entregaba a los pobres: En lugar del canastillo, lleno de frutos terrenos, aprendió a llevar a los sepulcros de los mártires el pecho lleno de buenos deseos, y a dar a los pobres lo que podía. No es que hasta este momento no repartiese limosnas; las daba, y con frecuencia. En Milán lo que hace es incrementarlas.
Su vida fue, por tanto, una continua cuaresma en oración, ayunos y limosnas; una cuaresma que la purificó para un encuentro pleno con Cristo resucitado.
Mónica vivió llena de júbilo la vigilia pascual del año 387. Aquella noche recibieron el bautismo su hijo y su nieto, junto con Alipio, el amigo de Agustín. Inmediatamente después, todos se apresuraron a volver al África. Para ello se trasladaron a Ostia, el puerto de Roma, y allí quedaron a la espera del primer barco que zarpase.
A Mónica le restan pocos días de vida, pero todos de un sabor celestial. Un día, en la posada, Agustín y ella se encontraban asomados a una ventana que daba al jardín. En este escenario bucólico, iniciaron una conversación de lo por venir. El espíritu de ambos estaba hambriento de Dios.
Y como en un canto alternado, en escala ascendente, comenzaron a degustar todos los seres, admirándolo todo, y sin sentir saciedad en nada, hasta llegar a tocar un poco la región de la Sabiduría que ni fue ni será, sino sólo es. Es lo que se conoce como «el éxtasis de Ostia».
Al llegar a esas alturas de iluminación divina, Mónica recibió la última premonición: Hijo, por lo que a mí se refiere, nada me deleita ya en esta vida. No sé qué hago en ella, ni por qué estoy aquí, muerta a toda esperanza de esta vida.
Sólo había una cosa por la que deseaba vivir un poco más, y era verte cristiano católico antes de morir. Con creces me ha concedido esto mi Dios, puesto que te veo siervo suyo, despreciada la felicidad terrena. ¿Qué hago, pues, aquí?
La respuesta no se hizo esperar. Apenas pasados cinco días, cayó enferma de gravedad. Viéndose morir, se preocupó únicamente de pedir oraciones por su alma: Sólo os pido que dondequiera que estéis, os acordéis de mí ante el altar del Señor. Respecto a su cuerpo, le traía sin cuidado dónde lo enterraran; estaba segura de que Cristo lo resucitaría igualmente: Para Dios no hay distancias. No hay miedo de que el día del fin del mundo no sepa dónde estoy para resucitarme.
Así murió Mónica, después de nueve días de enfermedad, rodeada de sus seres queridos, feliz porque Dios le había demostrado que no abandona a quienes confían en Él. Era el verano del 387. Tenía 56 años. No hubo plañideras; ni siquiera a su nieto, que era todavía un niño, le permitieron llorar. Mónica no moría totalmente, dice su hijo Agustín, porque su vida y su fe eran garantía del futuro que a todos nos aguarda junto a Dios.
Fue sepultada allí mismo, en Ostia, a las puertas de Roma. En los primeros años del siglo V, Anicio Auquenio Basso hizo esculpir sobre su tumba la siguiente inscripción:
Aquí dejó las cenizas
tu castísima madre,
¡oh Agustín!,
nueva lumbre a tusméritos.
Tú, sacerdote fiel a las celestes prerrogativas de la paz,
educas las costumbres
de los pueblos a ti confiados.
Gloria suma te encorona,
como alabanza de tus obras,
la virtuosísima madre,
a causa del hijo más venturosa.
Como expresan estos versos, Mónica ha quedado íntimamente ligada a su hijo, Agustín Con todo, hemos visto a una mujer de cuerpo entero, con personalidad propia, que imprimió su huella de santidad allí por donde pasó. En su casa y en su círculo; en su esposo y en sus hijos, especialmente en Agustín, a quien enseñó el camino de la gloria eterna.
En todos los que la conocieron penetró la imagen de Dios a través de sus palabras y obras. Por este motivo la Iglesia la venera como modelo eintercesora de todas las esposas y madres cristianas que tienen en Dios fija su mirada.
La festividad de santa Mónica se ha celebrado siempre el 4 de mayo. La última reforma la trasladó al día 27 de agosto, víspera de la fiesta de san Agustín. Sin embargo, la familia agustiniana sigue recordándola en la fecha tradicional.
En 1430 sus reliquias fueron trasladadas a la iglesia romana de san Trifón, hoy dedicada a san Agustín. Allí reposan hasta que se cumpla su última esperanza, la resurrección.
ver en Wikipedia