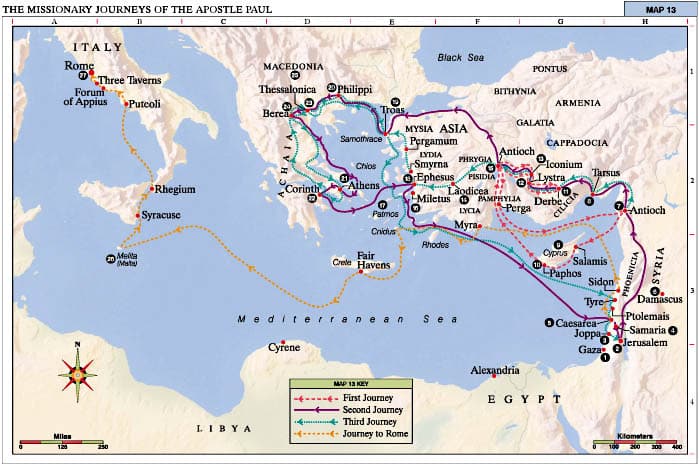Mateo se limita a decir que sucedió «en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes» y que, convocados por este, los magos fueron al lugar donde estaba «el niño con María, su madre» y, cayendo de rodillas, le adoraron (Mt 2, 1-12). Lucas, un poco más explícito, relata que el Niño vino al mundo durante un viaje que hizo José para empadronarse; al no encontrar alojamiento en Belén, María tuvo que dar a luz en condiciones precarias y recostar al niño «en un pesebre» (Lc 2, 1-7).
Miles de pinturas, dibujos y esculturas retratan, desde hace al menos dieciséis siglos, a María con su Hijo. Sin embargo, ignoramos el verdadero rostro de esta mujer, a pesar de que una tradición sostiene que el apóstol San Lucas pintó un icono de la Madre de Dios que, después, habría entregado a su discípulo Teófilo, y que la emperatriz Eudocia, viuda de Teodosio el Joven, en el siglo V, habría recuperado en Palestina: una copia de este icono se encuentra en la Basílica de Santa María la Mayor.

El icono Salus Populi Romani, al que guardan devoción todos los romanos, copia del que pudo pintar San Lucas.
Sin embargo, María no es un personaje de ficción: en el momento en que se demostró la existencia de Jesús, por definición, se demostró también la de su madre. Los hechos los conocemos por los Evangelios. Jesús nació en tiempos del rey Herodes el Grande, que murió en el 4 a.C. Dionisio El Exiguo (siglo V) fijó el inicio de nuestra era con un error de unos cuantos años con respecto a la cronología romana, por lo que la venida al mundo de Cristo tuvo lugar antes de esta fecha.
Ocho días después de su nacimiento se le impuso el nombre de Jesús y fue circuncidado, conforme a la ley judía. Después, José y María, para escapar a la persecución de Herodes, que había ordenado matar a todos los niños de menos de dos años de Belén, huyeron a Egipto antes de volver a Galilea después de la muerte del rey.
De la infancia de Jesús, recordada sólo por Mateo y Lucas, no sabemos casi nada. Los cuatro Evangelios, en cambio, hablan sobre Juan Bautista, predicador popular que, instalado a orillas del Jordán en el año 27 de nuestra era, anuncia la llegada inminente del reino de Dios y da por signo el bautismo por inmersión en el río. Jesús es bautizado por Juan, que le reconoce como el mesías anunciado por los profetas y esperado por los judíos.
Hacia el año 28, al final de su estancia en el desierto, Jesús empieza su ministerio predicando en Galilea y en Judea, multiplicando los milagros. Su primer viaje a Jerusalén puede fecharse en la Pascua del año 28 (expulsión de los mercaderes del Templo). La multiplicación de los panes, según los exegetas, tuvo lugar un año más tarde, en el transcurso de la Pascua del año 29. En ese momento, la multitud quiere proclamarle rey de Israel y desencadenar la revuelta contras los romanos, que ocupan el país. Ante esta petición, Jesús responde que su reino «no es de este mundo». En compañía de sus discípulos, sube otras cuatro veces a Jerusalén. Los historiadores están de acuerdo en el hecho de que fue arrestado, juzgado y condenado a muerte en Jerusalén, durante la Pascua del año 30, bajo el reinado del emperador Tiberio y la administración romana del prefecto Poncio Pilato. La vida pública de Jesús duró tres años.
Respecto a María, en cambio, los Evangelios son de una gran discreción. Lucas cita doce veces su nombre, Mateo cinco y Marcos una sola vez. Juan, por su parte, la llama la «madre de Jesús». María –Myriam en hebreo o en arameo, Mariam o Maria en griego- aparece también en los Hechos de los Apóstoles, un libro del Nuevo Testamento atribuido generalmente a Lucas, como también en los apócrifos, escritos al inicio de la evangelización y a los que la Iglesia no les reconoce el estatuto canónico y cuyos autores no son reconocidos o realmente identificados, pero cuya antigüedad y autenticidad no son puestos en duda, lo que les da un valor histórico.
El Protoevangelio de Santiago, que data del siglo II, retoma relatos populares que no pueden ser descartados, procedentes de una sociedad en la que el conocimiento se transmitía de manera oral. Este texto relata que María nació de dos padres ancianos, Ana y Joaquín. Jean-Christian Petitfils recuerda que estos pertenecían al mismo clan davídico de José, el carpintero de Nazaret, considerado el heredero directo de la dinastía y al que dieron a su hija en matrimonio. En esa época, entre los judíos, el compromiso tenía carácter definitivo y obligaba a la fidelidad: la cohabitación sólo se permitía al cabo de un año, después del matrimonio. Ahora bien, María, una joven de 14 ó 15 años, había hecho, por razones religiosas, un voto de virginidad perpetua, y no sabemos si este voto era secreto.
En la escena de la Anunciación, Lucas describe la llamada que María, ya comprometida, recibe en Nazaret. El ángel Gabriel le anuncia el nacimiento de Jesús: «Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre». María se asombra, puesto que es virgen; el ángel responde: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti […] El Santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios». María, entonces, asiente: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra» (Lc 1, 26-38). Más tarde, cuando va a visitar a su prima Isabel, embarazada del profeta Juan Bautista, su alegría estalla, en el episodio de la Visitación, en el canto del Magnificat: «Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava» (Lc 1, 39-56).
José, mientras tanto, se entera del estado de su futura esposa, embarazada «antes de vivir juntos». Según el evangelista Mateo, este hombre «justo, que no quería difamarla, decidió repudiarla en privado». Sin embargo, José recibió la visita del ángel del Señor: «José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo» (Mt 1, 18-20). El humilde carpintero comprende así que el plan de Dios era que María tuviera un marido protector, y su hijo un padre que le alimentara.

El sueño de San José, de Giuseppe Bottani (1717-1784).
Lucas cuenta lo que sucede a continuación: el nacimiento de Juan Bautista, seguido, seis meses después, por el de Jesús y la llegada de los pastores, la circuncisión del niño en el octavo día, su presentación en el Templo cuarenta días después del parto y la profecía del anciano Simeón a María: «Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten; y será como un signo de contradicción -y a ti misma una espada te traspasará el alma-, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones» (Lc 2, 1-35).
En el silencio de Nazaret, María «conservaba todo esto en su corazón», escribe San Lucas (2, 51). Sólo de manera progresiva ella se dará cuenta del sentido de lo que custodiaba y meditaba, hasta llegar al Calvario, al que Simeón había aludido. Cuando Jesús crece, María comparte su vida con Él en Nazaret, en el taller de José. Cuando Él empieza su predicación, ella le acompaña en sus dos primeras subidas a Jerusalén. La invitan con Él a las bodas de Caná y es ella la que sugiere su primer signo, transformar el agua en vino. Ella está con Él en Jerusalén, durante la Pascua del año 30.
Y está a los pies de la Cruz cuando su Hijo, antes de morir, la confía a su discípulo Juan (Jn 19, 26-27). En Pentecostés, María está en la habitación de arriba, donde los discípulos, que forman la Iglesia naciente, reciben la efusión del Espíritu. El Nuevo Testamento no precisa cuándo ni cómo ella abandona este mundo, pero la tradición relata que vive el resto de su vida con el apóstol Juan, en Éfeso (actual Turquía), según ciertas fuentes que contradicen los datos arqueológicos, o lo más seguramente en Jerusalén.
El único título que María se da a sí misma dos veces (Lc 1, 38 y 48) es el de «esclava» o «sierva». Con humildad y sencillez, esta mujer pobre aceptó su misión: dar una existencia humana al hijo de Dios. Pero la Iglesia primitiva no le rendía culto. Según René Laurentin, las razones son la exclusividad del culto dado a Cristo, los prejuicios del ambiente que limitaban la actitud renovadora del cristianismo que, por medio del bautismo, iguala a los hombres y las mujeres, y la voluntad de no equiparar a la Virgen con las diosas paganas.
Fue, por lo tanto, a través de un largo trabajo de estructuración teológica, efectuado a partir de las Escrituras y de la Tradición, que la madre de Cristo ocupará su lugar en la religión cristiana. Venerada desde el siglo II, María es denominada, a partir del siglo III, la Theotokos, del griego theos, «dios», y tokos, «concepción»: la que ha concebido a Dios. Pero en el año 428, Nestorio, el patriarca de Constantinopla, se opone a este nombre con el pretexto de separar en Jesús la persona divina de la persona humana: María, a partir de entonces, sólo puede ser madre de la persona humana. En el 431, el concilio de Éfeso condena la doctrina de Nestorio -el nestorianismo- y confirma el título de Theotokos de María. En el año 451, el concilio de Calcedonia define la doble naturaleza de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, engendrado por el Padre en virtud de su naturaleza divina y engendrado por María Theotokos en virtud de su naturaleza humana.
A partir del siglo XI, con el apelativo de «Nuestra Señora», la figura de María se impone en la Iglesia de Occidente. La mariología, disciplina teológica de pleno derecho, llena las bibliotecas con tratados llenos de sabiduría. En 1854, el Papa Pío IX proclama el dogma de la Inmaculada Concepción. Este, contrariamente al error que se comete habitualmente, no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús, sino que afirma que la Virgen, por una gracia única, ha sido preservada del pecado original.
Madre de Cristo, Virgen y Santa, María, por medio de su fiat, signo espontáneo de obediencia a Dios, ejerce un papel en la economía de la salvación, porque es por medio de ella que el Salvador vino a estar entre los hombres. Los escritos de los Padres de la Iglesia, los textos litúrgicos, los documentos pontificios o la devoción popular le atribuyen cientos de títulos y dignidades: Templo de Dios y Puerta del Cielo, Arca que ha llevado a Dios en ella, Hija de Sión, Reina de los apóstoles, Reina de los cielos, Reina de prodigios, Nueva Eva, Madre de Dios, Santa Madre, etc.
Según la Iglesia, María, madre de Cristo, permaneció virgen en razón de la dignidad de su misión y de su lugar cerca de su Hijo en la obra de la Redención. ¿Cómo habría podido tener otros hijos? Los «hermanos de Jesús» nombrados por el Evangelio son, en realidad, primos, parientes cuyas madres no se confunden, por cierto, con María de Nazaret. Los primeros cristianos, en consecuencia, nunca dudaron que María de Nazaret fuera la madre de Dios, y tampoco dudaron de su virginidad.
Siguiendo su ejemplo, la Iglesia nunca ha dejado de afirmar que María era virgen antes y después del nacimiento de Cristo, porque esta mujer «muy santa y muy pura carnal y espiritualmente, fue concebida por Dios para que diera a luz a un solo hijo, el suyo», observa Jean-Christian Petitfils, hablando aquí como cristiano. Pero, hablando como historiador, subraya que no sólo «la concepción virginal era tan poco creíble ayer como hoy», sino que además «iba contracorriente con el contexto cultural del Antiguo Testamento, en el que la virginidad era percibida de manera negativa».
Y Petitfils añade: «Mateo y Lucas, lejos de haber inventado la idea de la concepción original, la heredaron de relatos anteriores, orales o escritos», lo que demuestra la fuerza de esta versión de los hechos, «más bochornosa que alentadora en el contexto judío del momento».
La concepción virginal de Jesús, ¿mito o verdad histórica? Respondiendo a esta pregunta, Joseph Ratzinger observa que el parto de la Virgen y la resurrección de Jesús son ambos «un escándalo para el espíritu moderno» porque se le permite a Dios actuar «en las ideas y los pensamientos, en la esfera espiritual, pero no en la materia». Ahora bien, añade el Papa teólogo, «si Dios no tiene poder también sobre la materia, entonces no es Dios», observación que le permite concluir que «la concepción y el nacimiento de Jesús de la Virgen María son un elemento fundamental de nuestra fe» (La infancia de Jesús, págs. 62-63).
Otro misterio para el espíritu moderno: no sabemos nada del final de María, que pudo ser enterrada en Getsemaní, en el valle de Cedrón, en Jerusalén. Para recordar su final glorioso y su paso a la vida celeste los católicos hablan de Asunción, los ortodoxos de Dormición. Ambas fórmulas tienen significados teológicos cercanos, que implican que el cuerpo de María, preservado de la corrupción, fue elevado al cielo. Citada desde el siglo II, erigida en dogma por Pío XII en 1950, la tradición de la Asunción se vincula a este hecho histórico: en ningún momento, ni siquiera en la Edad Media cristiana, que produjo miles de falsas reliquias, se ha venerado una reliquia corporal de María.

La Dormición de la Virgen, en la catedral de Valencia.
Sin duda alguna, la madre de Jesús suscitó pronto un fervor y unos excesos que llevaron a un discernimiento crítico. En reacción a estos excesos, el protestantismo tuvo un enfoque más reservado hacia María, aunque tanto Lutero como Calvino reconocen en ella «la que engendró a Dios». En el siglo XX el teólogo Karl Barth se esforzó en rehabilitar a María en el contexto de la Reforma. En el islam, en cambio, la veneración hacia María no es hacia la madre de Dios, sino hacia la madre de Issa (Jesús), que es un simple profeta.
De las 2400 apariciones de la Virgen documentadas por los historiadores, sólo una pequeñísima parte ha sido oficialmente reconocida por la Iglesia. Entre ella, destacan Guadalupe en México, Lourdes en Francia, Fátima en Portugal, Zeitoun en Egipto o Kibeho en Ruanda. Las apariciones marianas no son un dogma de fe -ningún cristiano está obligado a creer en ellas-, pero alimentan de hecho una piedad popular que atraviesa los siglos y las fronteras.
La atracción de María es tal que está presente no sólo en la oración de los cristianos, sino a veces en la de quienes han perdido la fe, como nos recuerda el poeta, muerto hace cien años, Guillaume Apollinaire (1880-1918, “Prière”, en Le Guetteur mélancolique):
Cuando era un niño pequeño
mi madre solo me vestía de azul y blanco.
Oh, Santa Virgen,
¿me amas todavía?
Yo estoy seguro de que te amaré
hasta la muerte.
Pero ahora todo ha acabado.
No creo ni en el cielo ni en el infierno.
Ya no creo, ya no creo.
El marinero que se salvó
por no haberse olvidado nunca
de decir cada día un Avemaría
se parecía a mí, se parecía a mí.