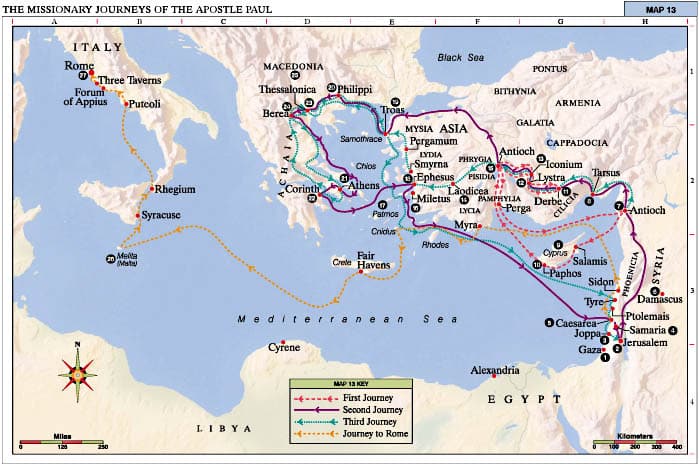Que la película de Scorsese haya sido interpretada de formas tan rocambolescas desde ámbitos tan antípodas demuestra que tal vez nos estemos adentrando en una época en que vuelve a ser necesario acogerse a la ‘disciplina del arcano’.
Me ha resultado muy revelador, mientras leía recensiones de Silencio, la recién estrenada película de Martin Scorsese, encontrarme con vituperios tanto desde ámbitos descreídos (donde la película se contempla como una tediosa exaltación de la fe) como desde ciertos ámbitos católicos (donde se considera una vergonzosa defensa de la apostasía).
Tales reacciones convergentes nos confirman que el asunto medular de la película tiene una vigencia estremecedora. Pues Silencio trata, en su meollo más íntimo, de la supervivencia de la fe en circunstancias de hostilidad extrema, cuando su proclamación puede acarrear la muerte no sólo a quien la proclama sino a quienes lo siguen.
El protagonista de Silencio, un joven y fervoroso jesuita, decide apostatar públicamente para evitar que otros cristianos sean martirizados; y el resto de su vida se dedica a evangelizar y a impartir los sacramentos clandestinamente a sus guardianes y a la familia que le han impuesto. En realidad, no hace otra cosa sino acogerse a lo que los antiguos llamaban la ‘disciplina del arcano’, que fue muy empleada por los primeros cristianos en épocas de persecución feroz, para evitar un martirio innecesario.
En otro momento posterior, cuando los cristianos ya no eran martirizados, San Agustín recomendaba todavía la disciplina del arcano ante los paganos, que por contagio de sus mitologías o por cerrazón mental entendían los misterios de la religión cristiana de manera demente. Así, por ejemplo, como oían que los cristianos adoraban a un Dios que se había hecho niño y también que en el sacramento de la eucaristía tomaban el cuerpo y la sangre de ese mismo Dios, los paganos llegaban a la conclusión de que los cristianos, en sus misas, descuartizaban y se comían a los niños.
Por lo tanto, se juzgó que lo más prudente era ocultar cuidadosamente estas cuestiones a quienes no las entendían y, llegado el caso, podían denunciarlas ante los tribunales. No en vano Jesús exige a sus seguidores que sean «astutos como serpientes» cuando la ocasión lo exija; y, en otro momento, llega a aconsejar sin ambages: «No deis a los perros lo que es santo; no echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que las pisoteen con sus patas y después, volviéndose, os despedacen».
Que la película de Scorsese haya sido interpretada de formas tan rocambolescas desde ámbitos tan antípodas demuestra que tal vez nos estemos adentrando en una época en que vuelve a ser necesario acogerse a la ‘disciplina del arcano’. Y no me estoy refiriendo tan sólo a aquellas regiones del atlas donde la persecución de la fe es tan atroz que la más elemental prudencia exige su ocultamiento, sino también (aunque por razones bien distintas) a nuestro mundo tan supuestamente libre, en donde uno puede decir lo que quiera, pero donde casi nadie entiende nada.
Y donde, por lo tanto, todo lo que uno diga corre el riesgo de ser torticera o rocambolescamente interpretado, conforme a parámetros mentales que nada tienen que ver con los parámetros desde los que ha sido formulado; o, todavía peor, conforme a conveniencias coyunturales, conforme a partidismos sectarios, conforme a oportunismos cambiantes. ¿Qué sentido tiene defender determinadas posturas en un mundo donde ya casi nadie te entiende, y los pocos que todavía te entienden se dedican al postureo, cambiando de postura como de camisa, para acompasarse a los tiempos?
Por llevar mucho tiempo defendiendo posturas que el espíritu de mi época repudia, he meditado en muchas ocasiones sobre la conveniencia de acogerme a la disciplina del arcano, haciendo ‘reserva mental’ de determinadas cuestiones que me granjean animadversiones. He de reconocer, sin embargo, que las mayores tentaciones de hacerlo no me las ha provocado el encono de los adversarios, sino lo que alguien denominó, con jocosa amargura, ‘la desidia de los buenos’.
Pues el encono de los adversarios, por implacable que sea, al menos es constante, terco, inamovible; y, por lo tanto, merece el calificativo de leal. Pero en la ‘desidia de los buenos’ hay algo mucho más desleal y desalentador, algo sórdidamente movedizo y culebreante, una fluctuación motivada por razones de pura conveniencia que según la ocasión nos brinda su aplauso o nos lanza su dardo, nos juzga “valerosos” o ‘intransigentes’ dependiendo de intereses políticos o clericaloides, nos encumbra o nos denigra según los gobiernos sean de uno u otro signo, o según cómo bajen las aguas del Tíber.
Esta ‘desidia de los buenos’ hace temblar nuestra fe como un junco mucho más que el encono de los adversarios; y es la incitación más eficaz para acogernos a la disciplina del arcano.
Publicado en XLSemanal.