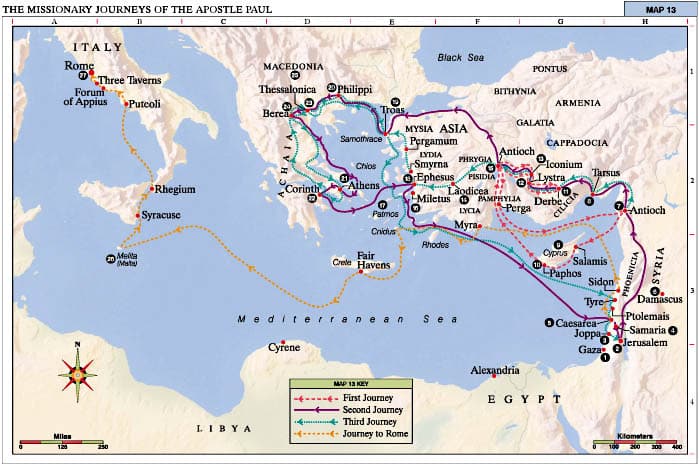Todo era formidable en esos espacios públicos: Cada detalle se había dispuesto cuidadosamente para durar e impresionar, tanto en las construcciones religiosas como en las civiles.

Al principio -en el siglo VI a. C- el Foro Romano funcionaba como mercado, pero enseguida se construyeron allí edificios de carácter religioso. Uno de los primeros fue el templo de Vesta, donde ardía perennemente el fuego sagrado en honor de esta divinidad local. Al lado estaba la Regia, el palacio real que según la leyenda fue construido por Numa, segundo rey de Roma. Cuando cayó la monarquía, este edificio se usó como archivo para guardar los Calendarios y los Anales, en los que se registraba la historia de la Urbe.

Con la República aumentó la actividad política, y el Foro se fue poblando de edificios destinados al gobierno y la administración. Todavía hoy se conserva en buen estado el de la Curia, donde deliberaba el Senado. En cambio queda muy poco del Comitium, la plaza circular en la que se reunían las asambleas para elegir a los magistrados. También son escasos los restos de la tribuna llamada de los rostra -o espolones-, desde la que se arengaba al pueblo.
Los episodios más cruciales de la historia de Roma durante la República tuvieron su origen en esta zona del Foro: los discursos de los Gracos para mejorar la situación de la plebe; la polémica entre Mario y Sila; las soflamas de Cicerón contra Catilina; la deliberación del Senado para exigir a Julio César que abandonase el mando militar, orden que éste desobedeció cruzando el Rubicón y tomando la Urbe; y la concesión del título de Augusto a Octavio en el 29 a.C, que se considera el inicio de la época imperial.
El nuevo cambio de régimen trajo consigo ampliaciones y mejoras cada vez más espectaculares de los foros. Junto al antiguo Forum Romanum, fueron surgiendo los llamados Foros Imperiales, construidos por César, Augusto, Trajano, Nerva y Vespasiano. Todo era formidable en esos espacios públicos: las amplias calles tenían pavimento de travertino, lo mismo que las plazas, que solían estar presididas por enormes estatuas; en los edificios se alternaba el brillo de los bronces con los tonos grises, blancos y ocres de los mármoles. Cada detalle se había dispuesto cuidadosamente para durar e impresionar, tanto en las construcciones religiosas como en las civiles.
Entre estas últimas destacaban por su prestancia las basílicas, en las que se celebraban los juicios y se realizaban transacciones comerciales. Su interior era muy amplio, con el espacio distribuido en naves separadas por columnas. En el exterior tenían dos pórticos laterales bajo los que se alojaban, en hilera, numerosas tiendas que vendían todo tipo de productos. Los restos de la basílica de Majencio y Constantino dan idea de las enormes dimensiones que llegaban a alcanzar estos edificios.

Los monumentos conmemorativos y las estatuas que adornaban los foros no tenían, en cambio, ninguna finalidad práctica, al menos inmediata. Los más llamativos eran las columnas, como la de Trajano, y los arcos de triunfo, como los de Tito, Septimio Severo, Constantino... Con relieves labrados, se representaban gráficamente las campañas militares victoriosas, para dejar constancia a los siglos venideros de los momentos de gloria protagonizados por cada emperador, que además desfilaba con sus tropas por la Vía Sacra, entre los aplausos y aclamaciones del pueblo.
Naturalmente, existía el riesgo de que, con tanto encomio y aclamación, el poder se le subiera a la cabeza al emperador y, lamentablemente, pretendiese que sus subditos olvidaran su condición de hombre mortal. Así ocurrió en algunos casos, cuando la máxima autoridad se atribuyó la condición de dios, o rindió honores divinos a sus predecesores e incluso a alguno de sus parientes. Augusto, por ejemplo, dedicó un templo al Divus Julius; Antonino Pío construyó otro en honor de su esposa Faustina; y Majencio edificó un tercero para recordar a su hijo Rómulo.
La consideración del emperador como ser divino estaba en auge cuando el cristianismo llegó a la Urbe. Para los romanos, era perfectamente compatible con su politeísmo, como muestra el hecho de que los propios emperadores deificados construyeron templos cada vez más grandes y costosos en honor de Marte, Venus, Apolo, Cibeles... Lo que no se admitía, en cambio, era que una religión pretendiese ser la única verdadera y difundiese, como lógica consecuencia, la idea de que las demás eran falsas. Las autoridades toleraban cualquier novedad con tal de que se integrase en el relativismo imperante. Pero ése no era el caso de la fe cristiana...
“Hermanos, cuánto puede ser bella la Jerusalén celestial, si así resplandece la Roma terrena” Estas palabras de San Fulgencio, transmitidas por uno de sus discípulos, reflejan la gran admiración que suscitaba la Urbe entre quienes, viajando desde las provincias imperiales, la visitaban por primera vez. En esos momentos, a comienzos del siglo VI, Roma ya había sido evangelizada: los antiguos templos paganos llevaban más de un siglo cerrados, y en el mismo Foro Romano se habían construido algunas iglesias cristianas. En el himno que dedica a San Lorenzo, el poeta Prudencio exulta por la victoria de la fe en el corazón del Imperio: los ciudadanos romanos de antigua estirpe llenan los atrios de las iglesias; los principales del Senado, que antaño tenían como gran honor desfilar como flamines en las procesiones por la Vía Sacra, ahora besan el umbral de los santuarios de los mártires; las familias nobles ven con agrado que sus hijos e hijas dediquen su vida al servicio de la Iglesia; el fuego que ardía en el templo de Vesta se encuentra extinguido, e incluso la decana de las vírgenes vestales que lo guardaban, Claudia, se ha convertido al cristianismo; la Cruz, en resumen, domina sobre los antiguos signos paganos.

¿Cómo fue posible este cambio? Aparte de la acción de Dios, uno de los factores que lo explican es que los primeros cristianos jamás se consideraron ajenos a su ciudad ni a su oficio, por haber abrazado la fe. No eran pocos los que desempeñaban su trabajo en los Foros, a menudo en actividades directamente al servicio del Imperio: ya en tiempos de Pedro y Pablo algunos eran patricios y formaban parte de los trescientos senadores que se reunían en la Curia; otros eran jurisconsultos, abogados o jueces; en la Epístola a los Filipenses, que escribió durante su cautividad en Roma, el Apóstol envía saludos de parte de los santos que vivían en la casa del César; y en la Epístola a los Romanos cita los nombres de Aristóbulo y Narciso, que habían sido colaboradores del emperador Claudio.
Con casi toda seguridad, algunos miembros de la familia imperial habían abrazado la fe ya a finales del siglo I. Tito Flavio Clemente y Flavia Domitila, por ejemplo, eran un matrimonio emparentado con el emperador Domiciano. Tenían siete hijos, y los dos mayores habían sido escogidos como candidatos al trono y educados para ese fin por el famoso retor Quintiliano. Sin embargo, en el año 95 Flavio Clemente fue ajusticiado repentinamente con la acusación de ateísmo, que solía dirigirse contra los cristianos. Domitila, que fue desterrada a la isla Pandataria, también es conocida porque eran de su propiedad los terrenos de las catacumbas que llevan su nombre. En cuanto a los hijos, nunca llegaron al trono, ya que en el año 96 el propio Domiciano fue asesinado y la dinastía Flavia llegó a su fin.
La persecución y el martirio representaban un peligro real para los primeros fieles cristianos. Pero, incluso en épocas de tranquilidad, la vida corriente no quedaba exenta de obstáculos. En la sociedad romana, las costumbres cotidianas estaban plagadas de actos de adoración a las divinidades: al pedir un préstamo se exigía un juramento en nombre de los dioses, antes de ocupar un cargo público había que ofrecer un sacrificio, al pasar por delante de un templo o de una estatua de una divinidad era uso común descubrirse, y así una larga lista de modos corrientes de obrar cuya omisión era considerada una muestra de incivilidad y una traición a las costumbres patrias. Éste fue uno de los reproches más insidiosos que Celso dirigió a los cristianos: “ ¿Se niegan a observar las ceremonias públicas y a rendir homenaje a quienes las presiden? Entonces que renuncien también a tomar la veste viril, a casarse, a ser padres, a ejercer las funciones de la vida; que se vayan todos juntos lejos de aquí, sin dejar la más pequeña semilla de ellos mismos”.

La opinión pública de entonces compartía en gran medida esta llamativa intolerancia hacia los seguidores de Cristo: cuando menos, se juzgaba a los cristianos gente peculiar, que si se esforzaban por ayudar al prójimo, ser fieles en el matrimonio, pagar los impuestos o evitar escrupulosamente todo engaño en los negocios, lo hacían por fanatismo hacia su extraña religión y queriendo así mostrarse superiores a los demás. A las interpretaciones mezquinas, se unían las calumnias y los agravios, como el que sufrió un joven llamado Alexameno en el Pedagogium, la escuela de los pajes que entraban al servicio del emperador. Las aulas de esa escuela estaban en el Palatino, junto a los Foros, y allí los arqueólogos han encontrado un grafito que representa a un hombre rezando delante de un crucificado con cabeza de asno. Al lado, se lee esta inscripción: Alexameno adora a su dios. Debajo, con una letra distinta a la anterior, está grabado: Alexameno fiel. Fue la respuesta audaz del joven Alexameno a la burla de sus compañeros.
Por otro lado, en muchos ambientes del Imperio la moralidad se hallaba en un estado lamentable: las fiestas estaban plagadas de representaciones teatrales indignas, en el circo se vitoreaban matanzas humanas y el mundo del arte exaltaba a menudo la voluptuosidad; se admitía el divorcio y el índice de natalidad era muy bajo, entre otras cosas porque se recurría al aborto y al infanticidio. Ciertamente no todos los romanos eran así, y es verdad que la moral decayó sobre todo al final del Imperio. Pero siempre se mantuvo la constante de que existían costumbres paganas, muy difundidas, que chocaban con la dignidad humana que el cristianismo había venido a restablecer.
Ante todo esto -ambiente degradado, persecución, calumnia, insultos y amenaza real de martirio- los primeros cristianos podrían haber reaccionado desapareciendo de las realidades temporales y refugiándose en un gueto, como les sugería Celso. Sin embargo, no se les pasó por la cabeza hacerlo. Habían encontrado la fe, la vocación cristiana, la llamada a la santidad, en medio de su trabajo: en el foro, en los talleres artesanos, en el ejército, en el carro donde transportaban mercancías... No se sentían menos romanos que sus conciudadanos: amaban la maravillosa Urbe, y consideran el Imperio no sólo bueno, sino providencial, ya que había propiciado una unidad política y cultural en la que se difundiría más fácilmente la fe. Lo único que rechazaban eran las divinidades falsas y las costumbres brutales, que deseaban purificar porque eran plenamente conscientes de ser la sal de la tierra: y lo consiguieron.