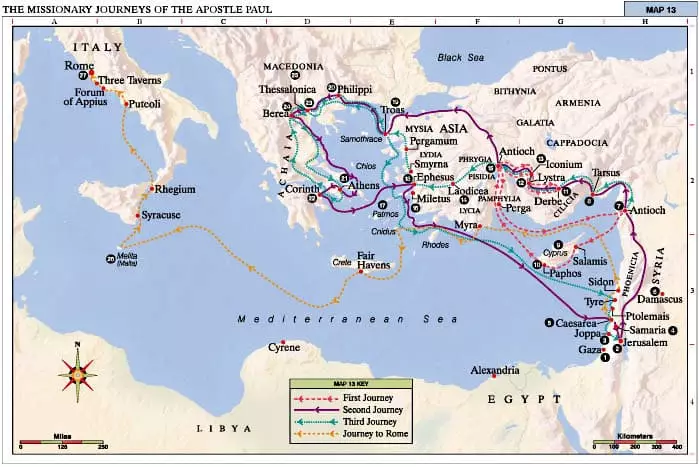El cristianismo nace, por vez primera, la idea de una responsabilidad por el otro que es universal, esto es, desligada de su vinculación a una comunidad concreta, estuviera basada en vínculos familiares o de sangre, étnicos o de origen común (idea de «pueblo»), sociales (referidos a los «pares» o a aquellos con los que se comparte un mismo estatus) o, incluso, religiosos.
Con el mensaje cristiano original nace, en cambio, la noción de «prójimo», y prójimo es, precisamente, cualquiera. La parábola del buen samaritano lo expresa con claridad. De esta forma, no se tendría obligación de hacer el bien únicamente a los miembros de la propia familia, grupo social o comunidad; esto es, a aquellos hacia quienes surge una identificación primaria.
Por el contrario, con el mensaje cristiano la responsabilidad moral comienza a trascender los vínculos naturales (territoriales y de sangre) y también los tejidos en torno a la preeminencia social (a través de la preocupación por el pobre, por el excluido, por el «pecador», por el «invisible»). Jesús se enfrenta a este salto entre el sentido restringido de los que eran considerados hasta entonces los «propios» y un nuevo sentido de inclusión que resulta ser universal.
Así, en el pasaje bíblico referente a la mujer cananea, Jesús la rechaza primero argumentando que «Dios me ha enviado sólo a las ovejas perdidas del pueblo de Israel», pero seguidamente rectifica y la acepta, curando a su hija (Mt. 15: 21-28).
Es únicamente de esta forma como puede irse forjando la concepción de una comunidad propiamente espiritual, en el sentido de despojada de intereses o vínculos materiales concretos. Es este el reto trascendental que se presenta cuando Pedro y Pablo discuten en el concilio de Jerusalén acerca de conservar o no, para el nuevo credo, los ritos tradicionales judíos.
El hecho de que, finalmente, no fueran considerados necesarios para lograr la salvación permitió al cristianismo trascender su vinculación con una comunidad humana concreta y convertirse en un mensaje de salvación verdaderamente universal.
Por otro lado, el énfasis que hace Jesús en la solidaridad con el débil, personificado en las figuras del pobre, la mujer o el excluido, supone el inicio de un cuestionamiento de toda forma de poder concebida como afirmación de privilegios. Podría comenzar, así, un lento proceso histórico de reivindicación del poder de todos y cada uno, en el que la idea de comunidad esté basada, precisamente, en la afirmación de dicho poder legítimo, es decir, el de poder ser el que verdaderamente se es, desarrollando las posibilidades que nos son inherentes.
Así pues, todo poder que niegue este auténtico poder constituiría, de hecho, según la nueva cosmovisión cristiana, un sujeto de atribuciones ilegítimas; un cuestionamiento que dio pie, precisamente, a la erección de una Iglesia que, concebida como comunidad espiritual, se encontrara vigilante ante el ejercicio del poder temporal.
Además, en la predicación cristiana original, Jesús comienza a cuestionar normas y tradiciones asentadas en pro de una defensa, aún confusa, de una inocencia humana que se va perfilando como primigenia. Su acercamiento a los niños y su apelación a que debemos ser como ellos apunta a una fe en el carácter auténtico del ser humano, anterior a su deformación por el pecado, y que puede ser recuperable («Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto»).
Y aunque insta claramente a la asunción de una fuerte responsabilidad individual («Vete y no peques más», le dice a la adúltera), no considera a la sociedad como legitimada para el castigo («Quien de vosotros esté libre de pecado, que tire la primera piedra»). En virtud de la ley superior del Amor, Él mismo perdona, abriendo el camino para la consideración de la inocencia humana, que podría reputarse pervertida transitoriamente por relaciones inauténticas.
Por último, el cristianismo presenta otro rasgo completamente novedoso, tal y como subraya Karl Lowitz: acaba con la ausencia de sentido histórico de las sociedades antiguas, que poseían un sentido del tiempo circular, y normalmente vinculado a un pasado considerado mítico o arquetípico.
Al poner el énfasis en la salvación, en la futura redención humana, en el anunciado fin de los tiempos, comienza a relativizar cualquier construcción sociohistórica, considerada, en definitiva, transitoria. Esto supone poner los fundamentos imprescindibles para que el ser humano pueda contemplar desde «fuera», esto es, con distanciamiento crítico (en función de un fin compartido, que sirve de eje orientador para cuestionar lo presente), el medio social en el que se encuentra inserto y, con ello, poner las bases para trascenderlo.
¿Y en qué consistiría ese fin anunciado, que constituye la guía o referente para el cristiano, y en torno al cual únicamente puede construirse una comunidad espiritual? Ese fin está conformado en función de las dos normas básicas que, según Jesús afirma, resumían todas las demás: «Amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos».
Lo primero implica amor a lo universal, por encima de cualquier particularidad reduccionista, así como a lo que es por sí mismo, más allá de cualquier instrumentalización posible. El amor al prójimo como a nosotros mismos no podría entenderse sino de la misma manera. Una búsqueda de la «Jerusalén celeste» que, independientemente de su ubicación concreta (en la Tierra o la Trascendencia), marcará un referente utópico en función del cual orientar la experiencia histórica.
Rosa Mª Almansa es doctora en Historia Contemporánea, profesora del Grado de Humanidades de UNIR que además imparte el Seminario Heridas del Mundo Actual que forma parte de la propuesta de la ESCUELA DE HUMANIDADES DE UNIR