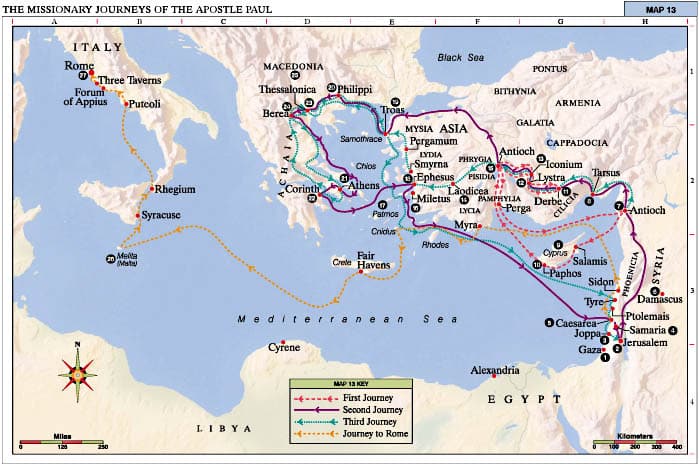El Señor ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. [Al Massih kam, bilhakika kam!]
Santidad,
Querido Hermano:
Hace poco que ha concluido la gran Solemnidad de la Pascua, centro de la vida cristiana, que este año hemos tenido la gracia de celebrar en el mismo día. Así hemos proclamado al unísono el anuncio de la Resurrección, viviendo de nuevo, en un cierto sentido, la experiencia de los primeros discípulos, que en ese día «se llenaron de alegría al ver al Señor» (Jn 20,20).
Esta alegría pascual se ha incrementado hoy por el don que se nos ha concedido de adorar juntos al Resucitado en la oración y de darnos nuevamente, en su nombre, el beso santo y el abrazo de paz. Esto me llena de alegría: llegando aquí como peregrino, estaba seguro de recibir la bendición de un Hermano que me esperaba. Era grande el deseo de encontrarnos otra vez: mantengo muy vivo el recuerdo de la visita que Vuestra Santidad realizó a Roma, poco después de mi elección, el 10 de mayo de 2013, una fecha que se ha convertido felizmente en la oportunidad para celebrar cada año la Jornada de Amistad copto-católica.
Con la alegría de continuar fraternalmente nuestro camino ecuménico, deseo recordar ante todo ese momento crucial que supuso en las relaciones entre la sede de Pedro y la de Marcos la Declaración Común, firmada por nuestros Predecesores hace más de cuarenta años, el 10 de mayo de 1973. En ese día, después de «siglos de una historia complicada», en los que «se han manifestado diferencias teológicas, fomentadas y acentuadas por factores de carácter no teológico» y por una creciente desconfianza en las relaciones, con la ayuda de Dios hemos llegado a reconocer juntos que Cristo es «Dios perfecto en su Divinidad y hombre perfecto en su humanidad» (Declaración Común firmada por el Santo Padre Pablo VI y por Su Santidad Amba Shenouda III, 10 mayo 1973).
Pero no menos importantes y actuales son las palabras que la precedían inmediatamente, con las que hemos reconocido a «Nuestro Señor y Dios y Salvador y Rey de todos nosotros, Jesucristo». Con estas expresiones la sede de Marcos y la de Pedro han proclamado la señoría de Jesús: juntos hemos confesado que pertenecemos a Jesús y que él es nuestro todo. Aún más, hemos comprendido que, siendo suyos, no podemos seguir pensando en ir adelante cada uno por su camino, porque traicionaríamos su voluntad: que los suyos sean «todos [...] uno [...] para que el mundo crea» (Jn 17,21). Delante del Señor, que quiere que seamos
«perfectos en la unidad» (v. 23) no es posible escondernos más detrás de los pretextos de divergencias interpretativas ni tampoco detrás de siglos de historia y de tradiciones que nos han convertido en extraños. Como dijo aquí Su Santidad Juan Pablo II: «A este respecto no hay tiempo que perder. Nuestra comunión en el único Señor Jesucristo, en el único Espíritu Santo y en el único bautismo, ya representa una realidad profunda y fundamental» (Discurso durante el encuentro ecuménico, 25 febrero 2000).
En este sentido, no sólo existe un ecumenismo realizado con gestos, palabras y esfuerzo, sino también una comunión ya efectiva, que crece cada día en la relación viva con el Señor Jesús, se fundamenta en la fe profesada y se basa realmente en nuestro Bautismo, en el ser «criaturas nuevas» en él (cf. 2 Co 5,17): en definitiva, «un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo» (Ef 4,5). De aquí tenemos que comenzar siempre, para apresurar el día tan esperado en el que estaremos en comunión plena y visible junto al altar del Señor.
En este camino apasionante, que —como la vida— no es siempre fácil ni lineal, pero que el Señor nos exhorta a seguir recorriendo, no estamos solos. Nos acompaña una multitud de Santos y Mártires que, ya plenamente unidos, nos animan a que seamos aquí en la tierra una imagen viviente de la «Jerusalén celeste» (Ga 4,26). Entre ellos, seguro que los que hoy se alegran de manera especial de nuestro encuentro son los santos Pedro y Marcos. Es grande el vínculo que los une.
Basta pensar en el hecho de que san Marcos puso en el centro de su Evangelio la profesión de fe de Pedro: «Tu eres el Cristo». Fue la respuesta a la pregunta, siempre actual, de Jesús: «Y vosotros, ¿quién decís que soy?» (Mc 8,29). También hoy hay mucha gente que no sabe dar una respuesta a esta pregunta; faltan incluso personas que la propongan y sobre todo quien ofrezca como respuesta la alegría de conocer a Jesús, la misma alegría con la que tenemos la gracia de confesarlo juntos.
Estamos llamados a testimoniarlo juntos, a llevar al mundo nuestra fe, sobre todo, como es proprio de la fe: viviéndola, porque la presencia de Jesús se transmite con la vida y habla el lenguaje del amor gratuito y concreto. Coptos ortodoxos y Católicos podemos hablar cada vez más esta lengua común de la caridad: antes de comenzar un proyecto para hacer el bien, sería hermoso preguntarnos si podemos hacerlo con nuestros hermanos y hermanas que comparten la fe en Jesús.
Así, edificando la comunión con el testimonio vivido en lo concreto de la vida cotidiana, el Espíritu no dejará de abrir caminos providenciales e inimaginables de unidad.Con este espíritu apostólico constructivo, Vuestra Santidad sigue brindando una atención genuina y fraterna a la Iglesia copta católica: una cercanía que agradezco tanto y que se ha concretado en la creación del Consejo Nacional de las Iglesias Cristianas, para que los creyentes en Jesús puedan actuar siempre más unidos, en beneficio de toda la sociedad egipcia. Además, he apreciado mucho la generosa hospitalidad con la que acogió el XIII Encuentro de la Comisión mixta internacional para el diálogo teológico entre la Iglesia Católica y las Iglesias Ortodoxas Orientales, que tuvo lugar aquí el año pasado siguiendo vuestra invitación. Es un bonito signo que el encuentro siguiente se haya celebrado en Roma, como queriendo señalar una continuidad particular entre la sede de Marcos y la de Pedro.
En la Sagrada Escritura, Pedro corresponde en cierto modo al afecto de Marcos llamándolo «mi hijo» (1 P 5,13). Pero los vínculos fraternos del Evangelista y su actividad apostólica se extienden también a san Pablo el cual, antes de morir mártir en Roma, habla de lo útil que es Marcos para el ministerio (cf. 2 Tm 4,11) y lo menciona varias veces (cf. Flm 24; Col 4, 10).
Caridad fraterna y comunión de misión: estos son los mensajes que la Palabra divina y nuestros orígenes nos transmiten. Son las semillas evangélicas que con alegría seguimos cultivando y juntos, con la ayuda de Dios, procuramos que crezcan (cf. 1 Co 3,6-7).
Nuestro camino ecuménico crece de manera misteriosa y sin duda actual, gracias a un verdadero y propio ecumenismo de la sangre. San Juan escribe que Jesús vino «con agua y sangre» (1 Jn 5,6); quien cree en él, «vence al mundo» (1 Jn 5,5). Con agua y sangre: viviendo una vida nueva en nuestro mismo Bautismo, una vida de amor, siempre y por todos, también a costa de derramar la sangre. Cuántos mártires en esta tierra, desde los primeros siglos del Cristianismo, han vivido la fe de manera heroica y hasta el final, prefiriendo derramar su sangre antes que renegar del Señor y ceder a las lisonjas del mal o a la tentación de responder al mal con el mal. Así lo testimonia el venerable Martirologio de la Iglesia Copta. Aun recientemente, por desgracia, la sangre inocente de fieles indefensos ha sido derramada cruelmente: su sangre inocente nos une.
Querido Hermano, igual que la Jerusalén celeste es una, así también nuestro martirologio es uno, y vuestros sufrimientos son también nuestros sufrimientos. Fortalecidos por vuestro testimonio, esforcémonos en oponernos a la violencia predicando y sembrando el bien, haciendo crecer la concordia y manteniendo la unidad, rezando para que los muchos sacrificios abran el camino a un futuro de comunión plena entre nosotros y de paz para todos.
La maravillosa historia de santidad de esta tierra no se debe sólo al sacrificio de los mártires. Apenas terminadas las antiguas persecuciones, surgió una nueva forma de vida que, ofrecida al Señor, nada retenía para sí: en el desierto inició el monaquismo. Así, a los grandes signos que Dios obró en el pasado en Egipto y en el Mar Rojo (cf. Sal 106,21-22), siguió el prodigio de una vida nueva, que hizo florecer de santidad el desierto. Con veneración por este patrimonio común, he venido como peregrino a esta tierra, donde el Señor mismo ama venir: aquí, glorioso, bajó al monte Sinaí (cf. Ex 24,16); aquí, humilde, encontró refugio cuando era niño (cf. Mt 2,14).
Santidad, querido Hermano: que el mismo Señor nos conceda hoy seguir caminando juntos, como peregrinos de comunión y anunciadores de paz. Que en este camino nos lleve de la mano. Aquella que acompañó aquí a Jesús y que la gran tradición teológica egipcia ha aclamado desde la antigüedad como Theotokos, Madre de Dios. En este título se unen admirablemente la humanidad y la divinidad, porque, en la Madre, Dios se hizo hombre para siempre. Que la Virgen Santa, que siempre nos conduce a Jesús, sinfonía perfecta de lo divino con lo humano, siga trayendo un poco de Cielo a nuestra tierra.