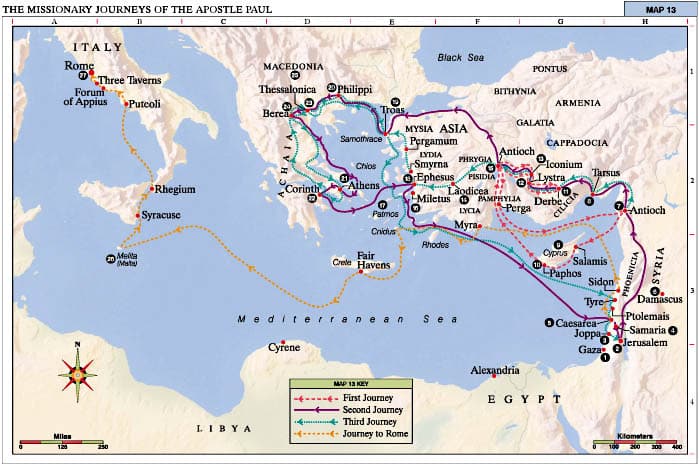En el tercer año de la pandemia, cuando quizá podemos pararnos a reflexionar sobre cuál debería ser la específica contribución cristiana a esta crisis, nos puede servir de maestra la historia, pues antes que nosotros, cuando los conocimientos médicos eran aún rudimentarios, ya había quién tenía una idea muy clara de cómo aprovechar las ocasiones.
En el año 165, una epidemia de viruela devastó el imperio romano, incluido el propio emperador Marco Aurelio. Provocaban las pestes cifras altísimas de mortalidad -hasta un tercio de la población- pues afligían a personas que nunca habían pasado esas enfermedades. Los historiadores modernos se refieren a estas epidemias como una de las posibles causas de la decadencia de Roma, junto al descenso de la natalidad.
Un siglo después, en el 251 llegó otra epidemia de sarampión, que afligió tanto las zonas rurales como las ciudades. En los picos de mayor difusión se cuenta que, sólo en la ciudad de Roma, morían 5000 personas al día.
De esta segunda epidemia, tenemos testimonios de la época, sobre todo de fuentes cristianas. Cipriano escribe desde Cartago en el 251 que “muchos de los nuestros también mueren de esta epidemia”, y Dionisio -obispo de Alejandría- escribe en su mensaje pascual que “ha caído sobre nosotros esta epidemia, más cruel que cualquier otra desgracia”.
La medicina era rudimentaria e incapaz de ofrecer algún tratamiento eficaz, lo que provocaba el abandono de los enfermos y el aislamiento por miedo al contagio. El mismo Galeno se refiere muy por encima a la primera de estas epidemias pues, una vez que consiguió sobrevivir, escapó de Roma y se refugió en una villa de campo, en el Asía Menor.

Y, sin embargo, los Padres de la Iglesia se refieren a estas pestes en un modo sorprendentemente positivo, como un regalo para la purificación y desarrollo de la causa cristiana, con reflexiones cargadas de esperanza y hasta de entusiasmo. En contraste con el abandono de los paganos a los enfermos, el amor al prójimo se llevó a extremos de heroísmo, y esto determino un notable crecimiento del número de cristianos y, sorprendentemente, un porcentaje de supervivencia mucho más elevado que entre la población pagana.
Este es el contexto de la carta del obispo de Cartago, Cipriano, en el 251:
“Junto a los injustos mueren también los justos, y esto no sucede para que penséis que la muerte sea el destino común de buenos y malos. Los justos son llamados al descanso eterno y los injustos arrastrados al suplicio (…).
Qué oportuno y necesario que esta epidemia, esta peste, que parece horrible y letal, pongan a prueba el sentido de justicia de cada uno, que examine los sentimientos del género humano; este flagelo va a demostrar si de verdad los sanos se ponen al servicio de los enfermos, si los parientes aman a sus familiares como se debe, si los cabezas de familia tienen compasión de sus siervos enfermos, si los médicos no abandonan a sus enfermos….
Y si esta circunstancia funesta no hubiese traído otra consecuencia, ya nos ha servido a nosotros cristianos y a los siervos de Dios por el hecho de empezar a desear ardientemente el martirio, al tiempo que se aprende a no tener miedo a la muerte.
Para nosotros, estos eventos son ejercicios, no lutos: ofrecen al alma la corona de la firmeza y nos preparan a la victoria gracias al desprecio a la muerte. (…) Nuestros hermanos han sido liberados del mundo gracias a la llamada del Señor, pues sabemos que no los hemos perdido definitivamente, sino que han sido sólo enviados por delante y nos preceden, como sucede a los que viajan o se embarcan. Estos queridos hermanos tienen que ser buscados con el pensamiento, no con el lamento (….).
A los paganos, además, no se les debe ofrecer una ocasión de merecida burla si lloramos como muertos y perdidos para siempre a aquellos que afirmamos que viven en Dios”.
Unos años después, Dionisio, obispo de Alejandría, escribe en su carta pascual:
“la mayor parte de nuestros hermanos, sin ningún reparo por ellos mismos, en un exceso de caridad y de amor fraterno, uniéndose os unos a los otros, visitaban sin preocupación a los enfermos sirviéndoles de un modo maravilloso, los socorrían en Cristo y morían alegremente con ellos. Contagiados de la enfermedad de los otros, atraían la enfermedad del prójimo y asumían con gozo los sufrimientos.
Muchos, después de haber cuidado y dado fuerzas a los demás, acababan muriendo ellos mismos. (…) Los mejores entre los nuestros perdieron así la vida: algunos presbíteros, diáconos y laicos fueron justamente alabados, hasta el punto de que este tipo de muerte, fruto de grande piedad y fe valiente, no pareció para nada inferior al martirio”.
Escribe Eusebio de Cesarea:
“Completamente opuesta era la conducta de los paganos: ellos alejaban a los que comenzaban a enfermar, evitaban las personas queridas, echaban a la calle a los moribundos, trataban como basura a los cadáveres sin sepultar, buscando escapar de la difusión y contagio de la muerte, que no era fácil alejar a pesar de todas las precauciones”.
No exageraba sobre el contraste de la actitud de los cristianos, que no dejaban de acudir a los enfermos con riesgo de la propia vida. Un siglo después, Juliano (el apóstata) lanzó una campaña para instituir iniciativas de imitación de la caridad cristiana.
En una carta al sumo sacerdote (pagano) de Calata, se lamentaba el emperador del imparable crecimiento del cristianismo, debido a sus “cualidades morales, aunque ficticias” y a su “benevolencia con os extraños y su cuidado de las tumbas de los muertos”.
En otra carta, escribe: “pienso que cuando los pobres fueron olvidados y rechazados por nuestros sacerdotes, los impíos galileos lo vieron y decidieron dedicarse ellos”. “Los impíos galileos -añade- no ofrecen apoyo sólo a sus pobres sino también a los nuestros; todos ven que nosotros no cuidamos de nuestra gente”
Juliano odiaba a los “galileos”, pero reconocía la eficacia de ese sorprendente estado de bienestar que habían logrado llevando a la práctica el mandamiento de la caridad cristiana. Así superaban el miedo al sufrimiento y a la muerte.
El testimonio de los primeros cristianos, alentados por sus Pastores, nos sorprende y nos llena de admiración. Y sobre todo, nos plantea la duda sobre si la primera reacción de personas de fe tendría que ser siempre el miedo. Ellos no han inventado las epidemias; ellos han aportado un estilo nuevo de vida, capaz de sobrellevar con alegría todas las dificultades humanas.
https://www.primeroscristianos.com/epidemias/
(Basado en Rodney Stark, Epidemics, Network ad the Rise of Christianity, en Semeia, 56, 1992, pp 159-175).